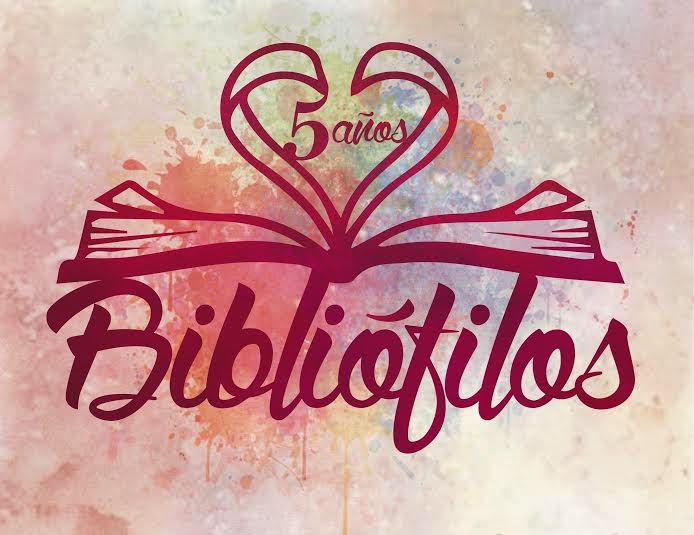Autores famosos, derechos de autor y piratería son los elementos que habitaban el mundo editorial romano. Aquí, un retrato de ese paisaje y un análisis de los comienzos de la industria en el país
A mi libro lo hojean los soldados en sus destinos de ultramar, e incluso en Gran Bretaña la gente cita mis palabras. ¿De qué me sirve? Con ello no gano ni un centavo."
Esta no es la queja de un joven autor estadounidense que de pronto descubre que el contrato que firmó no incluye las ventas en el extranjero. Son las palabras del poeta romano Marcial, escritor satírico del siglo I y defensor de los derechos de los autores.
Habitualmente suponemos que no hay mucho en común entre la actividad editorial de la antigua Roma y la nuestra. Después de todo, los libros romanos se producían en un mundo que no sólo era anterior a Internet sino también anterior a Johannes Gutenberg. Todo el material de lectura se copiaba trabajosamente a mano. El equivalente antiguo de la imprenta era un batallón de esclavos, cuyo trabajo consistía en transcribir uno a uno tantos ejemplares de Virgilio, Horacio u Ovidio como el mercado romano pudiera comprar.
Y ese mercado era grande. La Roma imperial tenía una población de un millón de habitantes como mínimo. Según un cálculo conservador de los niveles de alfabetización, debe haber habido más de 100.000 lectores en la ciudad.
El pasado del libro
Los libros que leían no eran "libros" en el sentido que hoy le damos a la palabra sino, al menos hasta el segundo siglo, "rollos", largas tiras de papiro enrolladas alrededor de dos varillas de madera, una en cada extremo. Para leer la obra en cuestión, se desenrollaba el papiro de la varilla izquierda hacia la derecha, dejando una "página" extendida entre las dos. Se consideraba el colmo de la mala educación dejar el texto enrollado en la varilla derecha una vez leído, ya que el siguiente lector debía rebobinarlo hasta el comienzo para encontrar la página que llevaba el título. Mala educación, pero un error común, sin duda. Algunos escribas servicialmente repetían el título al final del libro, previendo este problema. Estos pesados rollos hacían de la lectura una experiencia muy diferente de la que nos ofrece un libro moderno. Hojearlos, por ejemplo, era mucho más difícil, como también volver atrás algunas páginas para buscar ese nombre que no recordamos (como ocurre hoy con Kindle). Esto, para no hablar del hecho de que, en algunos períodos de la historia romana, era costumbre copiar el texto sin separación entre las palabras, como un río de letras. En comparación, descifrar el texto posmoderno más difícil (o Finnegans Wake, de James Joyce, si vamos al caso) parece fácil.
De todos modos, hay muchas cosas en el mundo literario romano que nos resultan bastante conocidas dos milenios más tarde: libreros que ganan mucho dinero, autores explotados y pobres, lanzamiento de libros escritos por famosos y premios que ponen en marcha una carrera.
Como Marcial, casi todos los escritores romanos sabían que las ganancias que producían sus escritos terminaban en los bolsillos de los libreros, quienes a menudo sumaban a la actividad de ventas una de copiado, y de este modo, en la práctica, eran tanto editores como distribuidores. En el mejor de los casos, el autor sólo recibía del vendedor una suma global por los derechos de copiado de su obra (aunque, una vez que el texto "salía", no había forma de detener las copias piratas). Horacio, el sumiso poeta del emperador Augusto, trazó una comparación obvia: los libreros eran los acaudalados proxenetas de la industria editorial romana, y los autores, o incluso los libros mismos, eran las laboriosas pero humilladas prostitutas. Dice de su librito de poesía que está "expuesto en venta, acicalado con los cosméticos de los Sosios", sus editores. No es que a Horacio le fuera mal con su trabajo literario. A falta de derechos de autor, como la mayoría de los escritores más famosos de Roma, recibió la protección de un benefactor. De hecho, Mecenas, el ministro de cultura no oficial de Augusto, le regaló una casa.
Las librerías romanas
En Roma, las librerías se agrupaban en determinadas calles. Una era el Vicus Sandalarius, o Calle de los Zapateros, no lejos del Coliseo (bien ubicado para un paseo tras ver a los gladiadores). Allí se podía ver el frente de los comercios empapelado de avisos y exagerados elogios de los títulos en stock, a menudo adornados con citas selectas de los libros del momento. De hecho, Marcial una vez le dijo a un amigo que no se molestara en entrar ya que podía "leer a todos los poetas" en las jambas de sus puertas.
Para quienes sí entraban, en general había una sala donde sentarse a leer. Habiendo siempre a mano esclavos que trajeran refrigerios, el lugar no era muy distinto de una cafetería-librería de hoy. Para los coleccionistas, en ocasiones había tesoros de segunda mano, que tenían su precio. Un académico romano informaba haber hallado una vieja copia del segundo libro de la Eneida de Virgilio –y no cualquier copia sino, aseguraba el librero, la escrita por el mismo Virgilio–. La historia no parecía muy verosímil pero lo convenció de desprenderse de una pequeña fortuna (más que los salarios anuales sumados de dos soldados profesionales) para adquirirla. Con las compras más modestas, los riesgos que se corrían eran otros. Un rollo de papiro de oferta seguramente se hacía pedazos tan rápido como un libro de bolsillo moderno. Pero, lo que es peor aún, la presión para conseguir ejemplares copiados rápidamente hacía que estuvieran plagados de errores y que a veces fueran insólitamente diferentes de las verdaderas palabras del autor. Una lista de precios del siglo III dC. revela que el dinero necesario para comprar una copia de primera calidad de quinientos renglones alcanzaba para alimentar a una familia de cuatro personas (aunque con raciones muy básicas) durante todo un año. Si uno estaba dispuesto a aceptar un trabajo de inferior calidad, podía obtener un descuento del veinte por ciento.
Pese a que los escritores antiguos no ganaban dinero con las ventas, muchos de todos modos deseaban anunciar al mundo que sus nuevos volúmenes estaban ya en los anaqueles. La fiesta de lanzamiento romana consistía en la lectura de fragmentos de la obra presentada en eventos semipúblicos o por estricta invitación, quizá en casa de un rico protector. Estas lecturas podían ser tan frustrantes para el autor como los actuales lanzamientos de libros a los que sólo concurre la mitad de los invitados, que beben una copa de vino por compromiso y se baten en veloz retirada sin haber comprado un ejemplar. A comienzos del siglo II dC., Plinio se quejaba de que en Roma "casi no había un día de abril en que alguien no ofreciera una lectura" y de que los pobres autores tenían que soportar que su público fuera exiguo y en su mayor parte se escapara antes del final.
El duelo por los premios
Un camino más seguro a la fama en el mundo antiguo era el premio literario. Los escritores son profundamente competitivos desde los albores de la literatura occidental. Dice la leyenda que, en tiempos remotos, hubo un duelo literario entre Homero y su contemporáneo menos famoso y ligeramente más joven, Hesíodo. (Ganó Hesíodo porque Los trabajos y los días, su largo poema sobre la agricultura, era más "útil" que la Ilíada). Todo el teatro griego, como se sabe, fue escrito para los concursos dramáticos. Más tarde, los emperadores romanos solventaron premios de alto perfil, más parecidos al Pulitzer o el Booker. Se sabe que una serie de autores con libros ya publicados tuvieron éxito en esos concursos, pero siempre corrían el riego de ser humillados por la inesperada victoria de un aficionado. Una lápida romana recuerda a un niño prodigio de 11 años llamado Sulpicio Máximo, sin duda cuidadosamente preparado por Mater y Pater, que murió poco después de competir "con honor" por un prestigioso premio de poesía en Nápoles. Había impresionado a los jueces con su composición sobre un conocido tema mitológico: un discurso de Júpiter en el que reprendía severamente al dios del sol por haberle prestado su carro al atolondrado Faetón.
Quizá nos asalte la tentación de sentir pena por estos atribulados autores antiguos. Pero antes de derramar demasiadas lágrimas, deberíamos reflexionar sobre el éxito que han tenido a lo largo de los siglos. Platón, como a los estudiosos de la antigüedad clásica les complace ufanarse, sigue siendo todavía hoy el filósofo que más ha vendido en el mundo, mientras que, como confirmará cualquier consulta a los rankings de Amazon, Livio, Horacio y Virgilio aún rivalizan en popularidad con la mayoría de los autores modernos de libros sobre el mundo clásico. Puede que no hayan ganado mucho dinero durante su vida, pero puedo imaginarlos sonriendo satisfechos en los Campos Elíseos mientras calculan a cuánto habrían ascendido sus 2.000 años de derechos de autor.
Mary Beard es profesora de estudios clasicos de la Universidad de Cambridge y editora de The New York Times.Traducción: Elisa Carnelli (c) The New York Times y Clarín