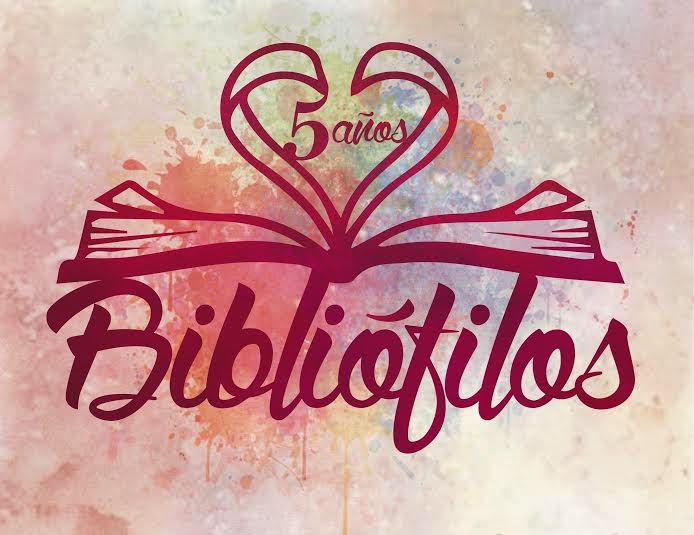Raymond Carver
De qué hablamos cuando hablamos de amor
Estaba hablando mi amigo Mel McGinnis. Mel McGinnis es cardiólogo, y eso le da a veces derecho a hacerlo.
Estábamos los cuatro sentados a la mesa de la cocina de su casa, bebiendo ginebra. El sol, que entraba por el ventanal de detrás del fregadero, inundaba la cocina. Estábamos Mel y yo y su segunda mujer, Teresa —la llamábamos Terri— y Laura, mi mujer. Entonces vivíamos en Alburquerque. Pero todos éramos de otra parte.
Había un cubo con hielo encima de la mesa. La ginebra y la tónica circulaban sin parar, y surgió no sé cómo el tema del amor. Mel opinaba que el verdadero amor no era otra cosa que el amor espiritual. Dijo que se había pasado cinco años en un seminario antes de salirse para estudiar medicina. Dijo que aún recordaba aquellos años del seminario como los más importantes de su vida.
Terri dijo que el hombre con quien vivía antes de vivir con Mel la quería tanto que había intentado matarla. Luego continuó:
—Una noche me dio una paliza. Me arrastró por toda la sala tirando de mis tobillos. Y me decía una y otra vez: «Te quiero, te quiero, zorra.» Y mi cabeza no paraba de golpear contra las cosas. —Terri nos miró—. ¿Qué se puede hacer con un amor así?
Era una mujer de huesos finos y cara bonita, ojos oscuros y una melena castaña que le caía por la espalda.
Le gustaban los collares de turquesas y los pendientes largos.
—Dios mío, no seas boba. Eso no es amor, y tú lo sabes —dijo Mel—. No sé cómo podríamos llamarlo, pero estoy seguro de que no debemos llamarlo amor.
—Tú dirás lo que quieras, pero sé que era amor —protestó Terri—. Puede sonarte a disparate, pero es verdad. La gente es diferente, Mel. Algunas veces actuaba como un loco, es cierto. Lo admito. Pero me amaba. A su modo, quizá, pero me amaba. En todo aquello había amor, Mel. No digas que no.
Mel suspiró. Levantó el vaso y se volvió a Laura y a mí.
—Me amenazó con matarme —dijo. Apuró el vaso y alargó la mano hacia la botella de ginebra—. Terri es una romántica. Terri es de la escuela de dame una patada-y-así-sabré-que-me amas. Terri, cariño, no pongas esa cara. —Mel alargó la mano por encima de la mesa y tocó la mejilla de Terri con los dedos. Y le sonrió.
—Ahora quiere arreglarlo —dijo Terri.
—¿Arreglar qué? —saltó Mel—. ¿Qué es lo que tengo que arreglar? Yo sé lo que sé. Eso es todo.
—De todas formas, ¿cómo nos hemos puesto a hablar de esto? —Terri levantó el vaso, bebió y añadió—: Mel siempre tiene metido el amor en la cabeza. ¿No es verdad, cariño? —sonrió. Pensé que el tema iba a quedar zanjado.
—Yo no llamaría amor al comportamiento de Ed. Eso es lo único que he dicho, cariño —puntualizó Mel—. ¿Y qué opináis vosotros? —Mel se dirigía a Laura y a mí—. ¿Os parece que eso es amor?
—No soy la persona más apropiada para responder —respondí yo—. Ni siquiera conocí a ese Ed. Sólo lo he oído mencionar de pasada. No me atrevo a juzgarle. Tendría que conocer los detalles. Pero creo que lo que estás diciendo es que el amor es un absoluto.
Mel aclaró:
—Lo es el tipo de amor al que me refiero. El tipo de amor al que me refiero no te lleva a intentar matar gente. Laura intervino:
—Yo no sé nada de Ed ni de la situación. Pero ¿quién puede juzgar la situación de otro?
Toqué el dorso de la mano de Laura. Me envió una rápida sonrisa. Le cogí la mano. Estaba cálida: las uñas pulidas: una perfecta manicura. Rodeé su ancha muñeca con los dedos, y la abracé.
—Cuando me fui, se tomó un matarratas —explicó Terri. Se apretó los brazos con las manos—. Lo llevaron al hospital de Santa Fe. Vivíamos allí entonces, a unas diez millas. Le salvaron la vida. Pero se le enloquecieron las encías. Quiero decir que era como si se le separaran de los dientes. Desde entonces, los dientes le sobresalían, como colmillos. Dios mío —suspiró Terri. Aguardó unos instantes; luego se soltó los brazos y cogió el vaso.
—¡Qué cosas llega a hacer la gente! —exclamó Laura.
—Ahora está fuera de juego —dijo Mel—. Murió.
Mel me pasó el plato de limas. Cogí un trozo. Lo exprimí en mi vaso y removí los cubitos con los dedos.
—Es más grave que eso —dijo Terri—. Se pegó un tiro en la boca. Pero tampoco le salió bien. Pobre Ed. —Sacudió la cabeza.
—Ni pobre Ed ni nada —dijo Mel—. Era peligroso.
Mel tenía cuarenta y cinco años. Era alto y ágil y tenía el pelo rizado y suave. Cara y brazos bronceados por el tenis. Cuando estaba sobrio, sus gestos, sus movimientos, eran precisos, en extremo cuidadosos.
—Pero me amaba, Mel. Concédeme eso —insistió Terri—. Es lo único que te pido. No me amaba de la forma que tú me amas. No estoy diciendo eso. Pero me amaba. Podrás concederme eso, ¿no?
—¿Qué quieres decir con que no le salió bien? —pregunté.
Laura se inclinó hacia delante con el vaso. Apoyó los codos sobre la mesa y sostuvo el vaso con ambas manos. Miró a Mel y luego a Terri, y aguardó con expresión de perplejidad en su cara franca, como si se asombrara de que tales cosas les pudieran suceder a los amigos.
—¿Cómo dices que le salió mal si se mató? —inquirí.
—Te lo contaré yo —dijo Mel—. Cogió su pistola del veintidós, la que se había comprado para amenazarnos a Terri y a mí. Hablo en serio, ese hombre siempre estaba amenazándonos. Deberías haber visto el tipo de vida que llevábamos entonces. Eramos como fugitivos. Hasta yo me compré una pistola. ¿Podéis creerlo? ¡Un tipo como yo! Pero lo hice. Me la compré para defenderme, y la llevaba en la guantera. A veces tenía que salir del apartamento en mitad de la noche. Para ir al hospital, ya sabéis. Terri y yo no nos habíamos casado todavía, y mi primera mujer se había quedado con la casa y los chicos, con el perro, con todo, y Terri y yo vivíamos en este apartamento. A veces, como digo, me llamaban en mitad de la noche y tenía que ir al hospital a las dos o las tres de la madrugada. El aparcamiento estaba completamente oscuro, y antes de llegar al coche me ponía a sudar. Nunca sabía si iba a salir de unos arbustos o de detrás de un coche y empezar a dispararme. Quiero decir que ese hombre estaba loco. Era capaz de ponerte una bomba, de cualquier cosa. Llamaba al servicio médico a todas horas, y decía que necesitaba hablar con el doctor, y cuando me ponía al aparato me decía: «Hijo de perra, tus días están contados.» Y nimiedades por el estilo. Era algo que daba miedo, creedme.
—A mí me sigue dando lástima —confesó Terri.
—Parece una pesadilla —dijo Laura—. ¿Pero qué sucedió exactamente después de que se pegara el tiro?
Laura es secretaria jurídica. Nos habíamos conocido en el campo profesional. Y antes de que nos diéramos cuenta éramos novios. Tiene treinta y cinco años, tres menos que yo. Además de estar enamorados, nos gustamos y disfrutamos de nuestra mutua compañía. Es una mujer con la que es fácil llevarse bien.
—¿Qué sucedió? —insistió Laura. Mel explicó:
—Se pegó un tiro en la boca, en su cuarto. Alguien oyó el disparo y avisó al gerente. Entraron con una llave maestra y vieron lo que pasaba y llamaron una ambulancia. Coincidió que yo estaba allí cuando lo llevaron, pero su estado era irreversible. Vivió tres días. La cabeza se le hinchó, se le puso de tamaño doble al de una cabeza normal. Nunca había visto nada semejante, y espero no volver a verlo. Terri, al enterarse, quiso ir al hospital para estar con él. Reñimos por culpa de eso. Yo opinaba que no debía verlo en aquel estado. Pensaba que no debía verlo, y sigo pensando lo mismo.
—¿Quién se salió con la suya? —dijo Laura.
—Yo estaba con él en su habitación cuando murió —precisó Terri—. No recuperó el conocimiento en ningún momento. Pero me quedé con él. No tenía a nadie más.
—Era peligroso —dijo Mel—. Si quieres llamarlo amor, allá tú.
—Era amor —repitió Terri—. Ya sé que era un amor anormal para la mayoría de la gente. Pero estaba dispuesto a morir por su amor. Murió por él.
—Pues para mí eso no es amor, puedes estar segura —dijo Mel—. Lo que quiero decir es que nadie sabe por qué lo hizo. He visto muchos suicidas, y en mi opinión nadie ha sabido nunca por qué lo hicieron.
Mel se puso las manos en la nuca e inclinó la silla hacia atrás.
—No me interesa ese tipo de amor —declaró—. Si para ti eso es amor, allá tú. Terri explicó:
—Estábamos asustados. Mel incluso hizo testamento, y escribió a su hermano, que había sido Boina Verde y vivía en California, diciéndole a quién debía buscar si algo le sucedía.
Terri bebió de su vaso. Prosiguió:
—Pero Mel tiene razón: vivíamos como fugitivos. Teníamos miedo. Mel tenía miedo, ¿verdad, cariño? Yo, llegado cierto momento, hasta llamé a la policía, pero no sirvió de nada. Me aseguraron que no podían actuar mientras Ed no hiciera algo concreto. ¿No tiene gracia? —dijo Terri.
Se sirvió lo que quedaba de ginebra y agitó la botella. Mel se levantó y fue al aparador. Sacó otra botella.
—Bien, Nick y yo sabemos lo que es amor —dijo Laura—. Para nosotros, por lo menos. —Laura me dio un golpecito en la rodilla con la suya—. Se supone que ahora debes decir algo —insinuó, y se volvió hacia mí sonriendo.
A modo de respuesta, cogí la mano de Laura y me la llevé a los labios. La besé con gran fruición y vehemencia. Todos mostraron su regocijo.
—Somos afortunados —declaré.
—Eh, chicos —exclamó Terri—. Dejadlo. Me estáis poniendo mala. Aún seguís en la luna de miel, santo Dios. Aún seguís alelados, ¿será posible? Pero ya veréis. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Un año? ¿Más de un año?
—Un año y medio —contestó Laura, ruborizada y sonriente.
—Oh, vaya —dijo Terri—. Pues esperad un poco. Levantó el vaso y miró a Laura.
—Sólo estoy bromeando —puntualizó Terri.
Mel abrió la botella y nos sirvió ginebra.
—Vamos, muchachos —intervino—. Brindemos. Quiero proponer un brindis. Un brindis por el amor. Por el amor verdadero.
Hicimos chocar los vasos.
—Por el amor —coreamos.
Fuera, en el patio, empezó a ladrar uno de los perros. Las hojas del álamo temblón que pendían al otro lado de la ventana golpeaban tenuemente el cristal. El sol de la tarde era como una presencia en la cocina: la ancha luz de la calma y la generosidad. Podríamos haber estado en cualquier otro lugar, en algún lugar encantado. Volvimos a alzar los vasos y nos sonreímos unos a otros como niños que han pactado algo prohibido.
—Voy a explicaros lo que es el amor verdadero —dijo Mel—. Voy a poneros un buen ejemplo. Luego podréis sacar vuestras propias conclusiones. —Se sirvió ginebra. Añadió un cubito de hielo y una rodajita de lima. Esperamos, bebimos a pequeños sorbos. Laura y yo volvimos a juntar nuestras rodillas. Le puse una mano en el cálido muslo y la dejé allí encima.
—¿Qué es lo que cualquiera de nosotros sabe realmente del amor? —dijo Mel—. Creo que en el amor no somos más que principiantes. Decimos que nos amamos, y nos amamos, no lo dudo. Yo amo a Terri y Terri me ama a mí, y también vosotros os amáis. Ya sabéis a qué tipo de amor me refiero ahora. Al amor físico, ese impulso que te arrastra hacia alguien concreto, y al amor que inspira el ser de la otra persona. La esencia de esa persona, podríamos decir. El amor carnal y, bueno, digamos el amor sentimental, ese cuidado cotidiano para con la otra persona. Pero a veces me resulta difícil explicarme el hecho de que también debí de amar a mi primera mujer. Pero la amé, sé que la amé. Así que supongo que soy como Terri a este respecto. Como Terri y Ed. —Se quedó pensando en ello y luego continuó—: Hubo un tiempo en que creí que amaba a mi ex mujer más que a la propia vida. Pero ahora la aborrezco. De verdad. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué ha sido de aquel amor? Qué ha sido de él, eso es lo que quisiera yo saber. Me gustaría que alguien pudiera decírmelo. Ahí tenemos a Ed. De acuerdo, otra vez Ed. Ama tanto a Terri que trata de matarla, y acaba matándose a sí mismo. —Calló y bebió un trago de ginebra—. Vosotros lleváis juntos dieciocho meses, y os amáis. Se os nota en todo. Rebosáis amor. Pero los dos habéis amado a otra gente antes de encontraros. Los dos habéis estado casados antes, igual que nosotros. Y probablemente habréis amado a otras personas antes de vuestro primer matrimonio. Terri y yo llevamos juntos cinco años, y casados cuatro. Y lo terrible, lo terrible, aunque también lo bueno, la gracia salvadora, podríamos decir, es que si algo nos pasara a alguno de nosotros, perdonadme que lo diga, si algo nos pasara a alguno de nosotros mañana, creo que el otro, la otra persona, lo pasaría mal una temporada, entendéis, pero, luego, el que sobreviviese saldría y volvería a amar, tendría a alguien muy pronto. Y todo esto, todo el amor del que hablamos no sería sino un recuerdo. Y puede que ni siquiera un recuerdo. ¿Me equivoco? ¿Estoy desbarrando? Porque quiero que me corrijáis si no estoy en lo cierto. Quiero saber. Porque no sé nada, ¿entendéis? Y soy el primero en admitirlo.
—Mel, por el amor de Dios —intervino Terri. Se inclinó hacia él y le tomó de la muñeca—. ¿Ya la has cogido, cariño? ¿Estás borracho?
—Cariño, sólo estoy hablando —protestó Mel—. ¿Vale? No necesito estar borracho para decir lo que pienso. Estamos hablando, ¿no es eso? —dijo, y fijó la mirada en ella.
—No te estoy criticando —aseguró Terri.
Terri cogió su vaso.
—Hoy no estoy de guardia —puntualizó Mel—. Permíteme que te lo recuerde. No estoy de guardia.
—Mel, te queremos —dijo Laura.
Mel miró a Laura. La miró como si no lograra situarla, como si no fuera la mujer que era.
—Yo también te quiero, Laura —dijo Mel—. Y a ti, Nick. También te quiero a ti. ¿Sabéis una cosa? —se interrumpió—. Sois nuestros amigos —afirmó.
Y cogió el vaso.
—Iba a contaros algo —empezó Mel—. Bueno, iba a demostrar algo. Veréis: sucedió hace unos meses, pero sigue sucediendo en este mismo instante, y es algo que debería hacer que nos avergoncemos cuando hablamos como si supiéramos de qué hablamos cuando hablamos de amor.
—Vamos, Mel —le regañó Terri—. No hables como si estuvieras borracho si no lo estás.
—Cállate por una vez en la vida —le pidió Mel con suma calma—. ¿Me harás ese favor, sólo durante un minuto? Como iba diciendo, hay una vieja pareja que tuvo un accidente en la autopista interestatal. Un jovencito chocó con ellos y los dejó hechos mierda. Nadie les daba muchas probabilidades de salir con vida.
Terri nos miró y luego miró a Mel. Parecía ansiosa, aunque quizás ésta sea una palabra demasiado fuerte.
Mel nos pasaba la botella.
—Yo estaba de guardia aquella noche —explicó—. Era mayo, o quizá junio. Terri y yo acabábamos de sentarnos a la mesa cuando llamaron del hospital. Era por lo de ese accidente de la interestatal. Un jovencito borracho, un quinceañero, había estrellado la camioneta de papá contra el coche-caravana de los viejos. Tenían unos setenta y tantos años, los viejos. El chico, de dieciocho o diecinueve o algo así, murió al llegar al hospital. Se le había hundido el volante en el esternón. La pareja de ancianos seguía con vida, ya veis. Bueno, malamente. Tenían de todo. Fracturas múltiples, heridas internas, hemorragias, contusiones, desgarrones, de todo... Y conmoción cerebral, los dos. Creedme, un estado lamentable. Y, claro está, la edad lo empeoraba todo. Creo que ella estaba bastante peor que él. Se le había reventado el bazo, para acabar de arreglarlo. Y tenía las dos rótulas fracturadas. Pero llevaban puestos los cinturones de seguridad, y bien sabe Dios que eso fue lo que les salvó de una muerte instantánea.
—Chicos, he aquí un aviso del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Vuestro portavoz, el doctor Melvin R. McGinnis, al habla —Terri rió—. Mel —prosiguió—, a veces eres demasiado. Pero te quiero, cariño.
—Cariño, te quiero —declaró Mel.
Adelantó el cuerpo por encima de la mesa. Terri fue a su encuentro. Se besaron.
—Terri tiene razón —corroboró Mel, de nuevo en su silla—. Usad siempre los cinturones de seguridad. Pero, hablando en serio, los viejos estaban muy mal. Cuando llegué abajo, el chico había muerto, como ya os he dicho. Estaba en un rincón, tendido en una camilla. Reconocí por encima a los viejos y le dije a la enfermera de urgencias que hiciera bajar inmediatamente a un neurólogo y a un traumatólogo y a un par de cirujanos.
Bebió un trago de ginebra.
—Trataré de no extenderme —continuó—. Los subimos al quirófano y estuvimos casi toda la noche con ellos. Qué increíble resistencia la de esos viejos. Raras veces se ve algo parecido. De modo que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, y al filo de la mañana les dábamos un cincuenta por ciento de probabilidades, quizás algo menos a ella. Y ahí los tenéis por la mañana, vivos. Bien, pues los instalamos en Vigilancia Intensiva, se pasaron dos semanas luchando por sobrevivir, mejorando poco a poco en todos los aspectos. Así que los trasladamos a una habitación.
Mel hizo una pausa.
—Venga —prosiguió—. Acabemos esta maldita ginebra barata. Y nos vamos a cenar, ¿de acuerdo? Terri y yo conocemos un sitio nuevo. Cenaremos allí, en ese sitio. Pero no nos moveremos hasta que acabemos esta maldita ginebra.
Terri aclaró:
—En realidad aún no hemos comido allí nunca. Pero tiene buen aspecto. Por fuera, quiero decir.
—Me gusta comer —comentó Mel—. Si volviera a empezar de nuevo, me haría chef, ¿sabéis? ¿Te parece bien, Terri?
Rió. Hurgó en los cubitos de hielo con los dedos.
—Terri lo sabe —explicó—. Terri puede contároslo. Pero dejad que os diga una cosa. Si pudiera volver a nacer, vivir una vida diferente, en un tiempo diferente y todo eso, ¿sabéis qué? Me gustaría ser un caballero andante. Uno tenía que sentirse muy seguro con aquellas armaduras. Tuvo que estar muy bien eso de ser caballero, hasta que inventaron la pólvora y los mosquetones y las pistolas.
—A Mel le gustaría ir a caballo con la lanza en ristre —añadió Terri.
—Y llevar siempre consigo un pañuelo de mujer —apostilló Laura.
—O simplemente una mujer —redondeó Mel.
—¿No te da vergüenza? —saltó Laura.
Terri dijo:
—Supón que volvieras a vivir y fueses un siervo. Los siervos no lo tenían tan fácil en aquellos tiempos.
—Los siervos no lo han tenido nunca fácil —dijo Mel—. Pero imagino que hasta los caballeros eran vesallos1 de alguien. ¿No era así como funcionaban las cosas? Pero incluso hoy todos somos siempre vesallos (1) de alguien. ¿No es cierto? ¿Eh, Terri? Pero lo que me gusta de los caballeros, aparte de sus damas, es esa armadura que llevaban. No era nada fácil herirles. No había coches en aquel tiempo. No había jovencitos borrachos que te embistieran y te rompieran la crisma.
(1) Mel dice vessels (vasijas, navios) en lugar de vassals (vasallos). La confusión es en inglés quizá venial merced a la gran similitud fonética entre ambos vocablos. En castellano, sin embargo, al no existir una palabra susceptible de confundirse verosímil y equiparablemente con «vasallo», se ha juzgado inevitable recurrir a una deformación —harto forzada— de la palabra misma. (N. del T.)
—Vasallos —corrigió Terri.
—¿Qué? —preguntó Mel.
—Vasallos —repitió Terri—. Es vasallos, no vesallos.
—Vasallos, vesallos —protestó Mel—. ¿Qué diferencia hay, mierda? Me has entendido, ¿no? Muy bien —reconoció—. No soy culto. He aprendido lo mío. Soy cirujano del corazón, perfecto, pero no soy más que un mecánico. Voy y me meto por allí y arreglo cosas. Mierda.
—La modestia no te sienta bien —dijo Terri.
—No es más que un humilde matasanos —intervine yo—. A veces, Mel, los caballeros se asfixiaban dentro de aquellas armaduras. Sufrían incluso ataques al corazón si las armaduras se calentaban en exceso, o si ellos estaban demasiado cansados y desfallecidos. He leído en alguna parte que a veces se caían del caballo y no podían levantarse, porque el cansancio les impedía mantenerse en pie con toda aquella armadura encima. Y a veces los pisoteaban sus propios caballos.
—Terrible —exclamó Mel—. Es terrible, Nicky. Los imagino tendidos en el suelo, a la espera de que apareciera alguien y los convirtiera en pinchos morunos.
—Algún vesallo como ellos —dijo Terri.
—Exacto —apoyó Mel—. Aparecería algún vasallo y atravesaría a los muy bastardos en nombre del amor. O en nombre de la jodida causa por la que lucharan en aquellos tiempos.
—Las mismas por las que luchamos hoy en día —dijo Terri.
Laura sentenció:
—Nada ha cambiado.
Las mejillas de Laura seguían subidas de color. Sus ojos brillaban. Se llevó el vaso a los labios.
Mel se sirvió otra copa. Miró la etiqueta detenidamente, como si estudiara la larga hilera de números. Luego dejó la botella sobre la mesa, con lentitud, y alargó la mano despacio hacia el agua tónica.
—¿Qué pasó con la pareja de ancianos? —quiso saber Laura—. No has acabado de contar la historia.
Laura tenía dificultades para encender su cigarrillo. Las cerillas se le apagaban una y otra vez.
La luz del sol, dentro de la cocina, era ahora diferente; cambiaba, se hacía más tenue. Pero las hojas del otro lado de la ventana seguían trémulas, y me puse a mirar las formas que dibujaban en los cristales y en el tablero de fórmica. No eran formas iguales, claro está.
—¿Qué pasó con los viejos? —pregunté.
—Más viejos pero más sabios —comentó Terri.
Mel la miró con fijeza.
Terri prosiguió:
—Sigue con la historia, cariño. Era una broma. ¿Qué pasó?
—Terri, a veces... —empezó Mel.
—Mel, por favor —le interrumpió Terri—. No seas tan serio siempre, cariño. ¿No soportas una broma? —¿Dónde está la broma? —inquirió Mel.
Mantuvo el vaso en la mano y miró fijo a su mujer.
—¿Qué pasó? —insistió Laura.
Mel clavó la mirada en Laura. Dijo:
—Laura, si no tuviera a Terri y si no la amara tanto, y si Nick no fuera mi mejor amigo, me enamoraría de ti. Y te raptaría.
—Cuéntanos la historia —le instó Terri—. Y luego nos vamos a ese restaurante nuevo, ¿de acuerdo?
—De acuerdo —dijo Mel—. ¿Dónde estaba? —Se quedó mirando la mesa; luego siguió con la historia—: Iba a verlos a los dos todos los días, y hasta dos veces al día cuando tenía que quedarme a visitar a otros enfermos. Escayolas y vendajes, de la cabeza a los pies, ambos. Ya sabéis, lo habéis visto en las películas. Ese era el aspecto que tenían, igual que en las películas. Sólo unos agujeritos para los ojos y para la nariz y para la boca. Y ella, para colmo, con las piernas en alto. Bien, pues el marido estaba deprimido la mayor parte del tiempo. Incluso después de enterarse de que su mujer saldría de aquélla. Seguía muy deprimido. Pero no por el accidente. Me refiero a que el accidente era una cosa, sí, pero no lo era todo. Yo me acercaba al agujero de su boca, y él me decía que no, que no era por el accidente exactamente, sino porque no podía verla por los agujeros de los ojos. Decía que era eso lo que le hacía sentirse así de mal. ¿Os lo imagináis? Podéis creerme, al hombre le rompía el corazón no poder volver la maldita cabeza para ver a su maldita esposa.
Mel nos miró a unos y a otros y, ante lo que estaba a punto de decir, meneó la cabeza.
—Digo que lo que estaba matando a aquel pendejo era que no podía mirar a su jodida mujer.
Los tres miramos a Mel.
—¿Entendéis lo que quiero decir? —preguntó.
Puede que para entonces estuviéramos ya un poco borrachos. Sé que nos resultaba difícil mantener las cosas en su justo punto. La luz abandonaba ya la cocina, se retiraba a través de la ventana hacia el lugar de donde había venido. Y sin embargo nadie hizo el más mínimo ademán de levantarse para encender la luz de encima de nuestras cabezas.
—Escuchad —propuso Mel—. Acabemos esta puta ginebra. Todavía queda para una ronda más. Luego nos vamos a cenar. A ese sitio nuevo.
—Está deprimido —observó Terri—. Mel, ¿por qué no te tomas una pastilla?
Mel sacudió la cabeza.
—He tomado todo lo que hay.
—A todos nos hace falta una pastilla de vez en cuando —dije.
—Hay gente que las necesita desde que nace —comentó Terri.
Frotaba con el dedo algo que había encima de la mesa. Luego dejó de hacerlo.
—Creo que me apetece llamar a mis hijos —dijo Mel—. ¿Os importa? Voy a llamar a mis hijos.
Terri le avisó:
—¿Y si Marjorie contesta al teléfono? Eh, chicos, ¿os hemos hablado de Marjorie? Cariño, sabes muy bien que no quieres hablar con Marjorie. Te hará sentirte peor.
—No quiero hablar con Marjorie —reconoció Mel—. Pero quiero hablar con mis hijos.
—No pasa un día sin que Mel diga que tiene ganas de que su ex mujer vuelva a casarse. O de que se muera —explicó Terri—. En primer lugar —afirmó—, nos está arruinando. Mel dice que si no se casa es sólo para fastidiarle. Tiene un novio que vive con ella y con los niños. Así que Mel mantiene también al novio.
—Marjorie es alérgica a las abejas —contó Mel—. Cuando no rezo para que vuelva a casarse, rezo para que se le eche encima un maldito enjambre de abejas y la mate a aguijonazos.
—Qué vergüenza —dijo Laura.
—Bzzzzz —susurró Mel, convirtiendo sus dedos en abejas y haciéndolas zumbar en dirección a la garganta de Terri. Después dejó caer las manos a ambos lados.
—Es perversa —dijo Mel—. A veces se me ocurre ir a su casa vestido de apicultor. Ya sabes: esa especie de yelmo con la plancha que te tapa la cara, los grandes guantes y el traje acolchado. Llamo a la puerta y suelto el enjambre dentro de la casa. Pero antes tendría que asegurarme de que no estuvieran los chicos, por supuesto.
Cruzó las piernas. Le llevó su tiempo hacerlo. Luego puso ambos pies en el suelo y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y la barbilla en el hueco de las manos.
—Puede que no llame a mis hijos. Puede que no fuera tan buena idea. Puede que lo que hagamos sea irnos a cenar. ¿Qué os parece?
—A mí me parece bien —asentí—. Comer o no comer. O seguir bebiendo. Yo podría seguir hasta que anochezca.
—¿Qué quieres decir, cariño? —preguntó Laura.
—Exactamente lo que he dicho —respondí—. Que podría seguir. Eso es todo lo que he dicho.
—Pues yo comería algo —confesó Laura—. Creo que no he tenido tanta hambre en mi vida. ¿Hay algo para picar?
—Sacaré queso y galletas —dijo Terri.
Pero Terri siguió sentada. No se levantó ni trajo nada.
Mel volcó su vaso. Lo derramó sobre la mesa.
—Se acabó la ginebra —anunció.
—¿Y ahora qué? —dijo Terri.
Oía los latidos de mi corazón. Oía el corazón de los demás. Oía el ruido humano que hacíamos allí sentados, sin movernos, ninguno lo más mínimo, ni siquiera cuando la cocina quedó a oscuras.
Raymond Clevie Carver, Jr. (25 de mayo de 1938 — 2 de agosto de 1988), escritor estadounidense adscrito al llamado realismo sucio.
Carver nació en Clatskanie, Oregón y creció en Yakima, Washington. Su padre trabajaba en un aserradero y era alcohólico. Su madre trabajaba como camarera y vendedora. Tuvo un único hermano llamado James Franklyn Carver que nació en 1943.
Durante algún tiempo, Carver estudió bajo la tutela del escritor John Gardner, en el Chico State College, en Chico, California. Publicó un sinnúmero de relatos en revistas y periódicos, incluyendo el New Yorker y Esquire, que en su mayoría narran la vida de obreros y gente de las clases desfavorecidas de la sociedad estadounidense. Sus historias han sido incluidas en algunas de las más prestigiosas compilaciones estadounidenses: Best American Short Stories y el Premio O. Henry de relatos cortos.
Carver estuvo casado dos veces. Su segunda esposa fue la poetisa Tess Galagher. Alcohólico, cuyos efectos se manifiestan en algunos de sus personajes, Carver permaneció sobrio los últimos diez años de su vida. Era un gran amigo de Tobias Wolff y de Richard Ford, escritores también del realismo sucio.
En 1988, fue investido por la Academia Americana de Artes y Letras.
Los críticos asocian los escritos de Carver al minimalismo y le consideran el padre de la citada corriente del realismo sucio. En la época de su muerte Carver era considerado un escritor de moda, un icono que América "no podría darse el lujo de perder", según Richar Gottlieb, entonces editor de New Yorker. Sin duda era su mejor cuentista, quizá el mejor del siglo junto a Chéjov, en palabras del escritor chileno Roberto Bolaño. Al hilo de esta idea cabe destacar un soberbio cuento dedicado a los últimos días del referido escritor ruso de nombre "Tres rosas amarillas".
Su editor en Esquire, Gordon Lish, desempeñó un papel decisivo en concebir el estilo de la prosa de Carver. Por ejemplo, donde Gardner recomendaba a Carver usar 15 palabras en lugar de 25, Lish le instaba a usar 5 en lugar de 15. Durante este tiempo, Carver también envió su poesía a James Dickey, entonces editor de poesía de Esquire.
Carver murió en Port Angeles, Washington, de cáncer de pulmón, a los 50 años de edad.
En 1998, diez años después de la muerte de Carver, un artículo en la revista New York Times Magazine suscitó polémica al alegar que su editor Gordon Lish no sólo dio consejos a Carver, sino que reescribió párrafos enteros de sus cuentos, hasta el punto de cambiar el final innumerables veces. En el caso de los relatos del libro De qué hablamos cuando hablamos de amor, Lish llegó a reducir a la mitad el número de palabras originales y reescribió 10 de los 13 finales de los cuentos del libro. Por ejemplo, el cuento "Diles a las mujeres que nos vamos" ("Tell The Women We're Going") gana una dimensión más abstracta en manos de Lish, que suprime las relaciones de causa y efecto que llevan a dos adultos a matar a dos adolescentes, y añade torpeza, profundidad y silencio donde antes había — según D.T.Max, autor del artículo— demasiadas palabras.
Es notable también el caso de "Parece una tontería" ("A Good Thing, Small Thing"), con el que Carver ganó el premio O. Henry en 1983. La versión original del relato sobre un niño en coma se ve reducida a la mitad, tiene el título cambiado a "El baño" ("The Bath") y la muerte del niño al final de la versión de Carver se convierte en un final abierto, donde el lector no sabe si el niño vive o no. "El baño" fue publicado en De qué hablamos cuando hablamos de amor (What We Talk About When We Talk About Love) (1981) y "Parece una tontería" vio la luz posteriormente en Catedral (Cathedral) (1983).
Según el escritor Alessandro Baricco, quien revisó los manuscritos anotados que sirvieran de base para el artículo del New York Times (véase este artículo publicado en La Repubblica), Carver «construía paisajes de hielo pero luego los veteaba de sentimientos, como si tuviera necesidad de convencerse de que, a pesar de todo aquel hielo, eran habitables.» La opinión de Baricco es que las versiones de Carver —en un momento u otro edulcoradas por emociones que Lish sistemáticamente suprimía— añadían humanidad a los personajes y permitían vislumbrar en Carver algo «terrible pero también fascinante.»
 El escritor y poeta Jorge Boccanera, junto al poeta colombiano Juan Manuel Roca, en un descanso de sus clases en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional.foto:Luis Ángel.fuente:elespectador.com
El escritor y poeta Jorge Boccanera, junto al poeta colombiano Juan Manuel Roca, en un descanso de sus clases en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional.foto:Luis Ángel.fuente:elespectador.com