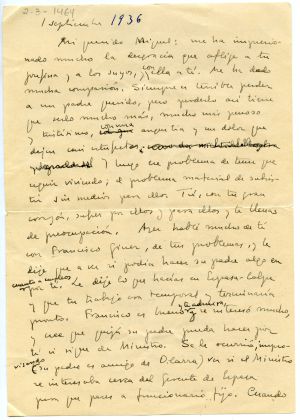El 11 de junio de 2005 Juan Jose Saer murió en París, donde
residía desde 1968 cuando emigró para ocupar una cátedra en la
Universidad de Rennes. Con su muerte, quedó inconclusa una novela
llamada La Grande, que fue editada así, inconclusa, a fines de ese mismo año por el sello Seix Barral.
En
noviembre de 2003 Saer había viajado a la Argentina: un viaje periódico
en el que hacía escala en un apart hotel de la calle Arenales (hotel
que también frecuentaba Héctor Tizón); visitaba las oficinas de
editorial Planeta en Montserrat y seguía a Santa Fe, donde se ponía al
corriente con su hermana y con el escenario de toda su narrativa. Con
muy pocas excepciones, la obra literaria de Saer anclaba en la ciudad de
Santa Fe y ese paisaje, mezcla de pampa gringa y litoral frondoso, de
sus alrededores.
La gran paradoja era que todo ese material se
desentendía de su lugar de producción, París, para refundar una y otra
vez el tiempo y el espacio y liberarlos en esa zona, una zona sobre todo
mental. Saer usaba la región como soporte de cuadros más abstractos que
“regionalistas”. ¿Hay algo escrito en París menos parisino que la
novela El limonero real ? Y al mismo tiempo: ¿Hasta qué punto es intrínsecamente argentino El limonero real ?
Una
breve charla con un Saer afectado visiblemente por el jet lag desembocó
en un proyecto. Hacer contacto con él en Santa Fe dos días después y
traerlo de regreso a Buenos Aires (con el fotógrafo David Fernández, un
chofer experto y pelirrojo y yo) luego de recorrer su atlas literario:
Santa Fe city , como la llamaba, Rincón, Colastiné, Serodino, el punto en el mapa donde había nacido en 1937.
Viajamos
de noche en medio de una tormenta dantesca que la mañana posterior se
nos reveló tornado, con un saldo de trece muertos en las afueras de
Rosario. Encontré a Saer en la confitería Las Delicias tal como lo había
dejado en Buenos Aires. Saco azul, camisa a cuadros, pantalones de
vestir amarronados, como barrosos.
El recorrido que siguió al desayuno fue descripto como “safari Saer” en la crónica que abría la revista Ñ en diciembre de 2003.
Pasado el mediodía, dejamos Santa Fe city rumbo a Serodino y luego la ruta franca hacia Buenos Aires. En el camino Saer resignificaba todo lo que veíamos en clave del work in progress de su libro La Grande
. Un oleaje módico en un punto inexacto del río Colastiné fue señalado
por él como el lugar físico del comienzo del libro; un shopping en
construcción visto desde la altura de un puente devino ante nosotros “El
Coloso del Pantano”. Cosas así.
Santa Fe, con Saer, era tierra
literaria, liberada a su obra. Caminábamos guiados por su precisa mirada
mental a través de un libro gigantesco, abierto 360 grados con el
vértigo horizontal de la pampa.
Ni él ni nosotros ni nadie sabía
que esta iba a ser la última recorrida de Saer por los escenarios de su
obra; su última visita a Serodino (y la primera desde su partida); su
último regreso a Buenos Aires para pasar la noche en el apart de
Arenales y volver, también por última vez, a París.
Hablábamos. En
la oficina de Buenos Aires, en Las Delicias, recorriendo Santa Fe en
auto, en la ruta a 180 kilómetros por hora y el aire acondicionado a
tope. Hablábamos mucho, en situación de entrevista y no. El diálogo fue
fragmentario, caótico, revelador y, con el paso del tiempo, testimonial.
Lo que sigue es Juan José Saer puro e inédito, reencontrado en las
desgrabaciones de aquel, el último viaje.
(Avanzando por el boulevard Gálvez, saliendo de la ciudad de Santa Fe, mediodía.)–Cuando
hablamos en Buenos Aires la vez pasada usted citaba a Fourier, “la
civilización es la última etapa de la barbarie”. Ahora usted es un
producto de la cultura. ¿Donde se manifiesta la barbarie en su
literatura?
–Bueno, lo arcaico está siempre evocado en mis
escritos. Lo arcaico puede aparecer en dos o tres líneas que se cruzan
en mi literatura. Una es lo cósmico. Lo más arcaico es el cosmos. Lo
otro, es lo pulsional, lo subconsciente. Y lo biológico, que se expresa a
través de la sexualidad, mucho. A través de la repetición. Las
especies. Eso aparece mucho en mis libros, la repetición demente de lo
mismo. Ese es el background de lo arcaico en mis libros. Luego
aparece lo arcaico en lo biográfico. En este sentido: nuestra infancia,
nuestra vida empírica y consciente, tienen fases arcaicas a las cuales a
veces no tenemos acceso porque el olvido nos las quitó. Y de pronto
aparecen. Esos son los vectores de lo arcaico en mis libros.
–¿Y lo cósmico?–Hay
una presencia constante. Cuando se habla de lo ígneo, lo gaseoso. La
referencia a la materia dispersa del universo que dio lugar al sistema
solar.
–Y está Rosario, recién en el desayuno me decía que es la ciudad más linda del mundo. ¿Por qué?–Exageraba…
Rosario es la primera ciudad que conocí de niño, cuando vivía en el
pueblo. Imagínese que ahí vi mi primer kiosco de caramelos, era como la
cueva de Alí Babá para mí. Y ahí estudié, viví, pasé muchos momentos de
mi juventud, en la facultad de Filosofía. Tengo muy buenos recuerdos
pero de ahí a que sea la mejor ciudad del mundo... Muchos amigos que
tengo dicen que es la más fea del mundo. Entonces quiero ir en contra de
eso.
–¿En Lo imborrable se refiere a Santa Fe o de Rosario?–De
Santa Fe. Ahí aparece el hotel Conquistador. Y también el Iguazú. El
Conquistador aparece por la impresión que le causa a Tomatis esa figura
de neón, un monstruo plano sin espalda y es lo primero que ve luego de
estar encerrado mucho tiempo (…)
–Todo esto usted lo escribió en Francia. ¿Por qué se le aparecía la imagen de ese hotel?–Se me apareció cuando estuve acá en el 76, ya era la dictadura y ese cartel era una figura siniestra.
–Y el encierro de Tomatis se lee como una metáfora de la dictadura…
–Bueno, el encierro es para mí una clave de la dictadura. La gente
vivía encerrada. Tenía miedo de salir a la calle. De todos modos, la
mayoría de mis libros transcurren fuera de la calle. También es una
metáfora de la depresión. Lo imborrable está comunicado con Glosa,
con el final, donde ya se vislumbra lo que viene. Todos mis libros
están comunicados; la comunicación viene más por los contrastes formales
que por las intrigas. Mis novelas no constituyen una saga sino un
ciclo. Una serie de cambios de situaciones sobre un fondo en el que hay
cierta inmovilidad. (…) Por ejemplo, hace algunos años tuve que releer
un cuento de En la zona , “Tango del viudo”. Lo increíble es que
esa relectura me inspiró toda la novela que estoy escribiendo ahora.
Entonces vuelve a aparecer ese personaje Gutiérrez que había quedado
perdido.
(Entrada a Serodino, hora de la siesta. Saer observa
conmovido la entrada al pueblo que no ha vuelto a ver desde 1968. Habla
de su familia pero el panorama lo saca del recuerdo.)
–El campo
en primavera es maravilloso. Tengo la impresión de que había un poco de
sequía, porque reverdeció mucho desde el sábado pasado. Todavía está un
poquito amarillo. Esta planitud es genial; yo me sentí muy orgulloso
cuando leí que Charles Darwin decía que a 40 kilómetros de Rosario es la
tierra más chata que encontró en su vida. Ahora donde también es chato
es entre Santa Fe y Córdoba. Ahí también, la llanura se manifiesta en
toda su magnificencia. O sea, en toda su chatura.
(Cruzando el
puente a Colastiné, mediodía. Saer recuerda su vida cotidiana en el
pueblo donde vivía antes de radicarse en París.)
–Colastiné era un paraje. Había unas casitas, ya estaban éstas en aquella época.
–¿Y usted se fue de acá a París, directamente?–Sí. De acá a París...
–Llegó a Francia en 1968. ¿Cómo encontró la Universidad francesa en ese año tan particular?–Cuando
yo llegué, encontré mucha efervescencia de lo que había pasado dos
meses antes. Los años que siguieron marcaron el retroceso de ese
espíritu. Una involución muy tensa y mortífera, ¿no? Que yo veía
continuamente. Una retirada constante, día tras día, año tras año. Yo lo
veía en la Universidad, donde todas las medidas que se disponían iban
contradiciendo el espíritu de mayo del 68 y, más, iban trayendo de
regreso el régimen anterior. Dándole nombres rimbombantes y modernosos a
las cosas, pero volviendo todo para atrás. Una vez tuve una discusión
con unos estudiantes, hará siete años. Ellos pedían más exámenes. Yo les
dije: “Ustedes saben que cuando yo entré acá, en 1969, la consigna era
no más exámenes”. Quiere decir que hoy en París los estudiantes están
pidiendo exactamente lo contrario de lo que se pidió en el 68. Y la
enseñanza pragmática que se les da a los alumnos en un clima de
desempleo ha hecho bajar el nivel de los estudios. Por lo tanto, los
nuevos profesores que salgan de ahí tendrán muy poco nivel. Yo le
aseguro que un estudiante de Letras de la UBA es mucho más culto que uno
de La Sorbona, aún con las dificultades.
(Cerca de Ramallo,
atardecer, en la radio del auto suena “La hija del carioca” de Patricio
Rey y sus Redonditos de Ricota. Cantamos todos, excepto Saer, que pide
que le cuente sobre los “famosos redonditos”.)–¿Qué le pasa
con los fenómenos masivos? ¿Trata de aprehenderlos o los niega sólo
porque se hacen visibles desde el mercado? ¿Qué le sugiere este retorno
de la saga en el cine, por ejemplo?
–Usted habla de La Guerra de las Galaxias , Matrix , esas cosas. Bueno eso es una lógica comercial (…), los procedimientos de La Guerra de las Galaxias
son procedimientos anacrónicos y previsibles, están estudiados de
acuerdo a los cuentos medievales. No hay ningún tipo de sorpresa. Es
distinto lo que hizo Andrej Tarkovsky al tomar la ciencia ficción, con Solaris
, del polaco Stanislaw Lem. Desmonta el género y no fetichiza sus
formas cristalizadas. (…) La cultura se revela cuando es capaz de
transformar la época, el estilo de vida, por su propia pertinencia. Por
su propio peso. Por ejemplo, Macedonio Fernández. O el tango, cuando
aparece es una verdadera creación original. Después evoluciona hacia una
fetichización que a mí no me gusta nada. Le quieren dar al tango
funciones totalizantes. El principal de ellos es Piazzolla. Quiere hacer
del tango música barroca, romántica. Así llegamos a un efecto
seudototalizador. Ya en los años 30 Macedonio hablaba de esto cuando
decía: “Mis argumentos no han de ser verdaderos porque no figuran en
ninguna letra de tango”. Con la novela pasa lo mismo, se ha transformado
en una mercancía. Por eso creo que el trabajo del novelista hoy es no
escribir novelas. La novela está fetichizada, yo trato de que mis libros
no parezcan novelas. La invención de Morel, por ejemplo, trabaja
la novela sin fetichizar el procedimiento. Es una creación cultural
pura, los otros siguen en ese proceso fetichizador sobre la forma de la
novela.
(A la altura de Zárate, puesta del sol)
–Usted ha
dicho públicamente que está contento con la llegada de Kirchner al
gobierno. ¿Cuál es su relación vital y política con el peronismo?–El
problema con el peronismo para mí, es que es (…) una bolsa de gatos
donde entran muchas cosas muy diferentes (...) y ha producido grandes
desgarramientos en la sociedad argentina. Declararse peronista para mí
es imposible, yo por supuesto no lo soy. Pero tengo simpatía por ciertos
sectores del peronismo que han tenido o no la posibilidad de tener
poder. En el caso de Kirchner, inmediatamente vi la posibilidad de una
superación de esas contradicciones del peronismo y también de las
contradicciones del radicalismo y la centroizquierda. Todo eso me hace
este gobierno muy atractivo e interesante. Al mismo tiempo era
imprescindible tomar toda una serie de medidas para demostrar su
legitimidad numérica frente a la calumnia de Menem.
–Pero usted también se entusiasmó con la Alianza en su momento...–Sí.
Yo creo que esto es una reedición, restablece lo que la Alianza debió
haber hecho y lleva un germen de superación de las contradicciones del
peronismo. Puede salir un nuevo movimiento político. Me parece que
detrás de todo esto aparece una generación que está tomando las
responsabilidades institucionales que en los 70 intentó tomar por otro
camino. (…) –¿Usted se siente parte de esa generación?
–Yo siento que formo parte aunque sea un poco más viejo. Beatriz Sarlo dice en su nuevo libro ( La pasión y la excepción
) que se alegró cuando mataron a Aramburu. Es un acto muy valiente de
Beatriz decir eso y explicar un estado de ánimo de aquella época. Ahora
bien, yo no me alegré del asesinato de Aramburu. Yo abominé
inmediatamente de Montoneros. El comunicado del asesinato de Aramburu me
pareció infame. Si querían asesinar a alguien, Aramburu era el más
conciliador; fue un acto de gangsterismo. La ideología que exponía ese
comunicado era absolutamente repugnante. No tenía nada que envidiarle a
la derecha más violenta y criminal.
–¿Usted se enteró en Francia?–Sí.
Pero era muy amigo de Paco Urondo por ejemplo. Lo quería mucho a Paco,
pero nunca entendí su evolución, su muerte me dolió muchísmo. La muerte
de (Angel, el personaje de Glosa) Leto está un poco inspirada en
la de Urondo. Yo me entendía muy bien, en una de sus últimas
declaraciones que hizo habló generosamente de mí. Pero bueno, yo no
entendía su elección. La respetaba porque era la elección de un amigo,
si no la hubiera considerado canallesca.
–Hay toda una
tendencia a trabajar la tensión entre Borges y Perón como un espejo de
la sociedad argentina del siglo XX. ¿Lo ve así?–Ah, bueno. Eso
es absurdo, me hace pensar en el ranking de notoriedad, el aplausómetro
del Colón. Es una confrontación de personalidades. Porque no ponemos a
Gardel y Maradona, también.
(Buenos Aires noche, Avenida del Libertador, casi llegando al apart hotel. Hablamos de best-séllers y modas.)
–Hace
treinta años, los críticos elogiaban a Puig, que a mí mucho no me
gusta. Reconozco que hay una cosa novedosa ahí, pero no muy disciplinada
ni rigurosa.
–En Puig tal vez haya una captación de la cultura de masas, de la que usted reniega largamente…
–Sí, pero sin una vuelta de tuerca o mirada interesante. Entonces es para más de lo mismo. El beso de la mujer araña es un libro demagógico, absolutamente. Ese encuentro entre un homosexual y un guerrillero es pura demagogia.
(Frente al apart hotel de la calle Arenales. Antes de despedirnos, Saer me recuerda el desayuno en la confitería Las Delicias.)
–¡Y
acuérdese que “Mil hojas” no; es el célebre alfajor santafesino! Esos
son nombres porteños para quitarnos la propiedad intelectual.
La resignificación de la historia
Saer novelista. El escritor toma períodos emblemáticos de la historia argentina, pero desde una perspectiva inesperada
Casi todas las novelas de Saer transcurren en períodos muy
reconocibles y emblemáticos de la historia argentina: la Conquista en El entenado , la Revolución de Mayo en Las nubes , la llegada de los inmigrantes europeos entre 1870 y 1880 en La ocasión , los años de proscripción del peronismo en Responso y Cicatrices , la última dictadura militar en Nadie nada nunca , Glosa y Lo imborrable
. Sin embargo, esos contextos históricos, mirados a través de los
prismas de los narradores saerianos, adquieren una apariencia distinta,
imágenes que no son aquellas con las que estamos acostumbrados a
evocarlos y, por lo tanto, sentidos nuevos.
Por ejemplo, el argumento de El entenado está inspirado en un fragmento de un texto historiográfico, un párrafo de Historia argentina
de José Busaniche, en el cual el historiador se refiere a la primera
expedición del conquistador Juan Díaz de Solís al Río de la Plata en
1516. Al bajar a tierra, la expedición de Solís fue sorprendida por una
tribu de indígenas, quienes luego de atacar a los españoles, se los
comieron. Francisco del Puerto, el grumete, se salvó de la muerte pero
fue capturado por la tribu y permaneció cautivo durante diez años, hasta
que llegó la expedición al mando de Sebastián Gaboto y lo trasladó de
vuelta a España. La novela de Saer sería un relato retrospectivo de
aquella experiencia de cautiverio, narrada por aquel joven grumete
cuando ya es anciano. Pero en El entenado no hay ningún intento
de interpretación histórica, más bien una visión que recrea esa
experiencia desde una perspectiva subjetiva con un enfoque antropológico
y cósmico. De hecho, el relato del narrador sobre el momento en que
mueren sus compañeros y él queda cautivo, anticipa la extrañeza que
habrá de signar siempre su mirada: “El acontecimiento que sería tan
comentado en todo el reino, acababa de producirse en mi presencia, sin
que yo pudiese lograr, no ya estremecerme por su significación
terrorífica, sino más modestamente tener conciencia de que estaba
sucediendo o de que acababa de suceder. El recuerdo que me queda de ese
instante, porque lo que siguió fue vertiginoso, se limita a representar
el sentimiento de extrañeza que me asaltó”.
De toda su obra, La ocasión
es quizá la novela que más coquetea con los procedimientos de la
novela histórica y realista, en tanto el texto da cuenta, con
referencias claras y precisas, de las transformaciones que se fueron
registrando en el territorio correspondiente a la provincia de Santa Fe a
partir de la creciente llegada de colonos extranjeros, un fenómeno
documentado por el historiador Ezequiel Gallo en La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895)
. La novela transcurre en tiempos de la presidencia de Sarmiento, en
plena época de organización del Estado-nación. Pero Bianco, el
protagonista, no es simplemente un inmigrante europeo que logra
insertarse con éxito en la economía local, sino sobre todo un celoso
obsesivo y proustiano cuyos pensamientos tienden al delirio, de modo que
el “tiempo psicológico” del protagonista se impone poco a poco sobre el
hilo narrativo y nos presenta un mundo donde, desde siempre, la
evidencia es un engaño: un mundo donde todo resulta extraño, opaco e
impenetrable, incluso el ser amado.
En Nadie nada nunca ,
vemos la vida cotidiana del Gato Garay, durante unos pocos días en los
que se recluye con su amante, Elisa, en una casa junto al río. Esta
novela no llega a contarlo, pero por otras obras posteriores de Saer
sabemos que al final de esos días, el Ejército irrumpirá en esa casa,
los amantes serán secuestrados y pasarán a formar parte de los miles de
desaparecidos durante la última dictadura militar. No obstante, Nadie nada nunca
se concentra en el presente de los personajes, a tal punto que la
propia Elisa, en el baño, ni siquiera imagina que aquello que escucha
podría ser la violencia que se acerca a arrebatarle su presente: “Elisa
se contempla, durante unos segundos, de un modo mecánico, en el espejo, y
después se sienta a defecar (…) Las detonaciones que siguen suenan
demasiado lejos como para sobresaltarla: tiros aislados de revólver o de
carabina y tableteos de ametralladora. Duran varios segundos,
entrecortadas de silencios, nítidas y vagas a la vez, como si hubiesen
sonado en la imaginación o en el recuerdo”. Los hechos que más tarde
serán objetivados y simplificados para pasar a formar parte de los
relatos históricos, la escritura de Saer nos los devuelve con el
recobrado asombro del presente ante la historia, hilando las vivencias
más ininteligibles y azarosas, la experiencia íntima: el tiempo
subjetivo.
La escritora Florencia Abbate es autora del ensayo El espesor del presente, sobre la novelística de Saer.