En El cuervo blanco, Fernando Vallejo arma a su manera heterodoxa la biografía del filólogo colombiano Rufino José Cuervo, a quien va a elevar a la categoría de un santo en la sociedad de su tiempo. Un libro que a su vez ya había sido anticipado en las primeras obras de Vallejo, donde siempre se trató de la fatalidad del escritor: la lengua
 |
| Fernando Vallejo, aborda en El cuervo blanco, al filólogo Rufino José Cuervo como un santo.foto:archivo. fuente:pagina12.com.ar |
La lengua
es caprichosa. Formas extrañas naturalizadas por el uso o la costumbre
(¿alguien se dio cuenta de que usamos el ordinal para el primer día de
cada mes y que luego pasamos al cardinal para decir, por ejemplo, dos de
enero?), expresiones que se pierden o se transforman por entrar en
contacto con otras lenguas en ese recorte cruel que es el idioma (ya se
dijo: un dialecto con ejército). Y en ese capricho de la lengua, la
literatura termina siempre redoblando la apuesta, irritándola por ser un
desfile de formas “académicas” o “vulgares” motivado por intereses
personales; al menos así lo podemos leer en el nuevo libro de Fernando
Vallejo, El cuervo blanco, obra que, entre la novela y una sumamente
documentada biografía, recupera la figura del filólogo colombiano Rufino
José Cuervo (1844-1911).
Vallejo encuentra en Cuervo una de las pocas almas puras nacidas en
Colombia, un autodidacta que aprendió más de los libros que de los
maestros y que se convirtió en una de las autoridades más importantes de
la lengua española en Latinoamérica hasta el punto de deslumbrar a
diversos expertos del mundo, como el filólogo alemán August Friedrich
Pott, quien bautizó a Rufino “cuervo blanco”, jugando con su apellido,
sí, pero para destacar su carácter de inusual, de diferente a todos los
demás. Cuervo es responsable de libros como Apuntaciones críticas sobre
el lenguaje bogotano o su más ambicioso proyecto, Diccionario de
construcción y régimen de la lengua castellana, del cual sólo pudo
publicar dos tomos en vida (1886 el primero, 1893 el segundo), llegando
hasta la letra D, trabajo que recién fue terminado a comienzos de la
década del noventa por parte del Instituto Caro y Cuervo.
Fernando Vallejo ha explorado en diversos momentos de su obra la
escritura biográfica aunque, claro, desde un estilo diametralmente
opuesto a la dudosa impersonalidad requerida por el género. Los
resultados, hasta el momento, habían sido El mensajero (sobre Porfirio
Barba-Jacob) y Almas en pena, chapolas negras (sobre José Asunción
Silva). En El cuervo blanco, Vallejo revisa la historia medular de la
Colombia pobre y miserable que ha retratado en más de una novela a
partir de la figura de uno de sus particulares santos, el santo que él
mismo elige y canoniza, el propio Rufino José Cuervo, alguien que, con
el transcurrir del libro, pasa a convertirse en un doble del propio
autor en muchos puntos, desde la preocupación y amor por el idioma hasta
ciertos datos personales, como el hecho de ser ambos hijos de políticos
y rechazar el destino familiar por abrazar los crueles mandatos de la
palabra.
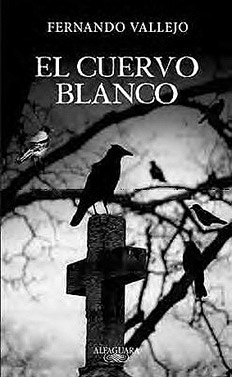 El cuervo blanco. Fernando Vallejo Alfaguara 360 páginas
El cuervo blanco. Fernando Vallejo Alfaguara 360 páginas
Y si de crueldad hablamos, ahí está la prosa de Vallejo: siempre
desde una primera persona que presenta los datos que leyó no como
emanaciones de una voz intemporal (el omnisciente es sólo para Balzac o
Dios), despotricando contra la Iglesia o cualquier otra figura de poder,
ya desde las primeras páginas sabemos que conserva un fuerte sentido de
hermandad, de igualdad para con su biografiado y que aprovecha la
circunstancia para enfrentarse al verdadero tema del libro: la lengua.
Varias son las páginas en las cuales ese yo furioso corrige, puntúa,
observa transformaciones, lamenta la pérdida de expresiones y formas
pero no desde el costado de un gramático rector (la gramática es una
pseudociencia y ha producido figuras como el “marihuano” Chomsky,
afirma), sino desde la perspectiva de alguien que siente a flor de piel
su propio idioma, lo recorre, lo recuerda.
Fruto de un trabajo de más de un año y con una innumerable cantidad
de fuentes citadas –desde cartas personales hasta las propias obras de
Cuervo–, Vallejo repasa tanto las complejidades de una lengua en
constante mutación como los avatares en la vida de su biografiado: su
vinculación con la fábrica de cerveza de su hermano Angel, otro de los
muchos santos que Vallejo canoniza, los viajes a Medio Oriente y a
Europa, el destino final de sus libros y cartas, cruzando venturosamente
el Atlántico para llegar a duras penas a su país natal, en donde se
roban las misivas y los volúmenes juntan polvo en institutos declarados
obsoletos por el mismo, rabioso autor.
Pese a lo dicho, podemos decir perfectamente que Vallejo ha
trabajado El cuervo blanco a lo largo de gran parte de su vida como
escritor: Logoi, una gramática del lenguaje literario (1983), su primera
publicación; Los días azules, primera novela del ciclo El río del
tiempo, es un compendio exhaustivo e igual de ambicioso que el de Cuervo
en donde se registran diversas expresiones literarias en una mezcla de
análisis y anotación de voces literarias, en última instancia, lo único
que le queda al amante de la lengua frente a un objeto tan maleable,
inconstante y casi fatal. No por nada esa obra está dedicada a Rufino,
no por nada se reconoce que la única, humilde forma que tenemos para
hablar de cualquier dialecto o idioma es “la enumeración exhaustiva de
los diccionarios”. Seamos fatales: la lengua, a su manera, como Colombia
para Vallejo, puede ser también una cruz.
