Se fue Mutis, dejándonos a Maqroll el Gaviero...
Texto de Juan Gustavo Cobo Borda en homenaje a Álvaro Mutis
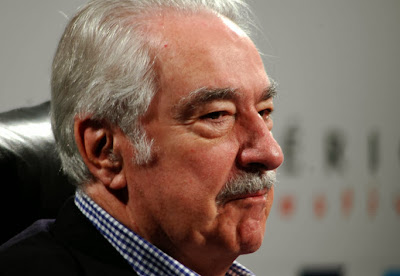 |
| Álvaro Mutis. Imagen cortesía Casa de América./banrepcultural.org |
El
más célebre (de los cafés), de concepción ya moderna, fue el de
Francesco Procopio Coltelli, antiguo mozo de Pascal, nacido en Sicilia
en 1650 y que más tarde se hizo llamar Procope Couteau. Se había
instalado primero en la feria de Saint-Germain, después en la calle de
Tournon, y por último pasó en 1686, a la calle Fossés-Saint Germain.
Este tercer café, el Procope –todavía existe hoy–, se encontraba cerca
del centro elegante y dinámico de la ciudad, que entonces era la
glorieta de Buci, o mejor aún el pont-Neuf (antes de que lo fuera, en el
siglo XVIII, el Palais Royal). Apenas abierto, tuvo la suerte de que la
Comédie-Française viniera a instalarse frente a él en 1688.
Fernand Braudel, Bebidas y excitantes
Europa y América charlan en torno al café
El
café “es el dulce hogar para aquellos para los que el dulce hogar es un
horror”. Así escribía Alfred Polgar en 1926 refiriéndose al café
Central de Viena. Solo que desde 1650, al hablar de las Coffee houses
inglesas, el café está íntimamente ligado a la literatura, al ocio, a la
conspiración, y a esa mezcla sutil entre bohemia y laboriosidad que
caracteriza a los habituales del café. Un solo dato: Jean Paul Sartre
escribió un denso tratado metafísico, en la senda de Heidegger, titulado El ser y la nada en las mesas del parisino café de Flore, donde incorporó al texto argumentos proporcionados por el camarero.
Steele, en El Charlatan y Addison, con The Spectator (1711) quisieron dar a sus lectores algo más que noticias fugaces. Ensayos donde brillará el ingenio y el conocimiento.
Pero
fueron los cafés parisinos, de 1780, como el Procope, el café de la
Regence o el café de Fey, los que engendraron, en la caldeada atmósfera
de inteligencias como las de Voltaire, Rousseau, Diderot y D’Alembert,
tanto la Encliclopedia como la Revolución de 1789. Pero esas
manifestaciones, bruscas o incendiarias o de largo aliento, tenían
singulares raíces. En el Procope, un día se empezó a hablar de la
armonía y la discusión duró once meses. Ese mundo es el que nos rescata
Antoni Martí Monterde en su libro Poética del café. Un espacio de la modernidad literaria europea (Anagrama, Barcelona, 2007).
Pero
no solo de ella, de la europea, sino también de la nuestra, la
latinoamericana. En un café de París, Rubén Darío y Enrique Gómez
Carrillo, como quien dice el Modernismo en pleno, quieren extraer del
poeta Paul Verlaine esa gota de música y sabiduría que habían paladeado
en sus canciones. El encuentro, cómo no, se da en un café y Rubén Darío,
con facundia tropical, exalta su gloria. Verlaine, el fauno taciturno y
borracho, solo responde: “La gloire! ... La gloire. Merde!”.
Amarga
lección que Rubén Darío de seguro recordará en sus depresiones de
alcohólico sin recursos, caído de su trono lírico, tal como nos lo pintó
Vargas Vila en el libro que le dedicó.
Por
su parte, el peruano César Vallejo, en el París de 1936, con hambre y
frío, se refugiará en la calidez humeante del café, para proponernos ese
soneto que tituló “Sombrero, abrigo, guantes”:
Enfrente a la Comedia Francesa, está el Café
de la Regencia, en él hay una pieza
recóndita, con una butaca y una mesa.
Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie.
Por su parte, y en Madrid, el maestro exaltado por Borges, Rafael Cansinos Assens, traductor de las Mil y una noches,
despachará desde el café Colonial mientras Ramón Gómez de la Serna lo
hace desde el café Pombo. En un momento donde las ciudades se tornan
eléctricas y agitadas, de choques bruscos y aceleración nerviosa, los
cafés pueden ser puerto y refugio. Aguas más quietas, e incluso
estancadas, donde se cultiva, según Gregorio Marañón, la pasión más
fuerte del hombre español, el resentimiento. La maledicencia. Pero el
café también fue una suerte de universidad popular donde muchos, por el
irrisorio precio de una taza alargada por horas, pudieron escuchar a don
Miguel de Unamuno, don Antonio Machado o don Pío Baroja, como debe
decirse. La envidia se transformaba en coloquio y cuando el exilio, a
raíz de la Guerra Civil, los llevó a tantos a Buenos Aires como a
México, el café continuó siendo el ágora donde las ideas cruzaban sus
espadas y los gritos, tan españoles, trataban de imponerse sobre los
rivales. Así en los cafés de la Avenida de Mayo o la calle Salta, el
Iberia y el Español, las mesas volaban de una acera a otra, y María
Teresa León, la mujer de Rafael Alberti, exiliados ambos como Ramón
Gómez de la Serna, veían como "en las mesas de los cafés se discutía y
se gritaba como si aún Madrid estuviese defendiéndose". El café fue
entonces política y poesía: soledad y compañía. Como siempre lo había
sido.
Café Windsor, tinto y sifón
El
café Windsor, en la calle 13 con la esquina de la séptima, frente a la
oficina de los correos, fue uno de los primeros refugios bogotanos donde
gentes venidas de todo el país se daban cita.
Allí
arribarían Ricardo Rendón, Luis Tejada y León de Greiff, provenientes
de la Villa de la Candelaria. Por allí se asomaría Germán Arciniegas,
bogotano y sabanero de hacienda y ordeño administrada por su padre, para
encontrarse con Gregorio Castañeda Aragón, quien traería el yodo y la
sal marina desde Santa Marta, a esa atmósfera de humo y puerta vaivén,
quizá de emboladores en el estrecho espacio, donde el tinto se alternaba
con el sifón. Donde los negociantes de ganado y trigo de Sogamoso
convivían con un vikingo que declamaba: “esta mujer es una urna / llena
de místico perfume”.
Augusto Ramírez Moreno reconstruyó la nómina del Windsor:
Todas
las tardes a las cinco y todos los domingos de una a siete de la tarde
se reunían León de Greiff, Carlos Pérez Amaya, Alejandro Mesa Nicholls,
Luis Tejada, Carlos Pellicer, Rafael Vásquez, Luis Vidales, Ricardo
Rendón, Germán Pardo García, Rafael Bernal Jiménez, Juan Lozano y
Lozano, Palau Rivas, Francisco Umaña Bernal, Alberto y Felipe Lleras,
Jorge Zalamea, Alberto Ángel Montoya, Ciro Mendía, Gabriel Turbay, Jorge
Eliécer Gaitán y Rafael Jaramillo. Durante cinco horas se tomaba el
café tinto, se recitaban poesías inéditas, se leían prosas acabadas de
salir del horno.
Y
en alguna forma se suscitaban varios hechos culturales y políticos que
transformarían el país. Las caricaturas de Rendón demolían la hegemonía
conservadora, la revista Los nuevos y la revista quincenal Universidad
fundada por Germán Arciniegas en 1921 incorporaba ensayistas como
Baldomero Sanín Cano y Luis López de Mesa y se abría de manera generosa
hacia una América Latina ignorada hasta entonces, con figuras como José
Carlos Mariátegui y la reforma universitaria de Córdoba (Argentina).
Finalmente, se constituirían las primeras organizaciones socialistas y
comunistas, con figuras como María Cano e Ignacio Torres Giraldo. Muchos
círculos en expansión se constituyeron a partir de los cafés, en esa
ciudad andina aislada del mundo.
Con razón Germán Arciniegas recordó en 1996, en El Tiempo:
Lo
del Windsor no se repetirá jamás. No tiene nada que ver con las cafés
de París o de Viena. Es el café de los hombres solos que no se quitan el
sombrero y recitan sonetos, consumiendo tinto o sifón, mientras en la
calle rueda el tranvía de mulas, sube el partido liberal y para no
romper la costumbre bogotana, llueve a cántaros y se muere de frío.
Más
joven que Germán Arciniegas (1900-1999), Alberto Lleras Camargo
(1906-1990) también tendría en el Windsor su base de operaciones,
justificada en aquel entonces por su trabajo en los periódicos liberales
El Tiempo y El Espectador porque los cafés eran también prolongaciones
de las salas de redacción, antes de entrar a laborar y luego que ya la
edición circulaba por toda la pequeña parroquia de entonces. Revive
Lleras Camargo aquellos tiempos cuando evocó a Ricardo Rendón (1976).
En ellos se freían empanadas, cuyas grasas de cerdo extendía un excitante olor en el recinto estrecho y las afueras inmediatas…
Se tomaba, desde luego, café, mucho café, negro y amargo, y además, de tiempo en tiempo, algún licor fuerte, whisky,
brandy, ron o aguardiente, o grandes jarros de cerveza negra o rubia
que llegaba en toneles, en grandes carros tirados por percherones
imponentes. Aquello era barato, al alcance de nuestra pobreza.
Vuelven
a destacarse allí las siluetas de León de Greiff, “en la calle 14 con
la carrera 7.ª, de preferencia en la acera suroriental, enfrente de una
droguería” que miraba desplazarse la vida de la calle y luego se hundían
en el café Riviere, antecesor del Automático, que fue después puerto de
otra generación:
León,
“que trabajaba como contabilista en un banco de la Calle Real” y Luis
Tejada que destilaba sus “gotas de tinta”, para El Espectador, donde
amigos como Luis Vidales y José Mar soñaban con el remoto sóviet de la
hoz y el martillo y se identificaban con su conmovida “Oración para que
no muera Lenin”.
Esos
eran los cafés. Ese era el Windsor. Esa fue una época de nuestra
cultura, en la creatividad del diálogo y el afrontar de modo colectivo
muchas empresas editoriales y variados movimientos literarios.
Retengamos dos nombres: León de Greiff y Jorge Zalamea.
Los provincianos llegan a los cafés bogotanos
El café como institución cumple un papel destacado porque se renueva con cada generación que arriba a sus mesas, admira de lejos a las figuras consagradas y poco a poco busca aproximarse a ese círculo mágico.
Además,
para la gente que viene de provincia establece un rito de pasaje, un
salvoconducto y una credencial, que les permite sentirse integrados a la
capital. Veamos algunos casos. Danilo Cruz Vélez, el filósofo nacido en
Filadelfia, en 1920 y quien moriría en Bogotá en el 2008, reconstruyó
en sus diálogos con Rubén Sierra Mejía (1996) su arribo a la capital y
su acceso al mundo de los cafés, sobre los cuales aseveró: “la vida
intelectual de Bogotá estaba centrada en algunos cafés”.
Con
Rafael Carrillo se encontraba en los cafés Martignon y Lucerna donde
comentarían, entre otros, las nuevas traducciones que publicaba la Revista de Occidente en Madrid dirigida por José Ortega y Gasset. Continúa Cruz Vélez:
Otro
café, muy famoso, que recuerdo y al cual acostumbraba ir León de Greiff
en esa época era el Café de París que estaba situado en la carrera 7ª,
un poco antes de llegar a la plaza de Bolívar. Otro fue el café El
Molino, que era el tertuliadero de la nueva generación poética, de
Eduardo Carranza, Carlos Martín, Camacho Ramírez y Jorge Rojas. Después
empezó a frecuentarlo León de Greiff. Había uno en la carrera 8.ª, antes
de llegar a la plaza de Bolívar, que se llamaba café Felixerre. Y a la
vuelta de El Molino, el café Asturias, cuyo auge hay que situarlo en
época posterior a los años de apogeo de El Molino. El Asturias se
convirtió también en café de los poetas, donde se reunían Ángel Montoya,
los piedracielistas y posteriormente los pospiedracielistas. [pág. 73]
Luego
de un filósofo, un poeta: Fernando Arbeláez (Manizales, 1924-Bogotá,
1995). En un texto suyo titulado “El Asturias y El Automático”, e
incluido en el libro Voces de bohemia (1995) se reiteran los
mismo elementos. Asombro de asomarse al Olimpo literario y sentir, en
proximidad física, lo que antes eran solo firmas en los suplementos
literarios o voces por la radio. Al hablar de “El Asturias”, en los años
cuarenta, así lo vivió Arbeláez recién llegado a Bogotá:
En
una esquina del fondo del café, León de Greiff con su ‘alta pipa y su
taheña barba’ pergeñaba solitario sus mamotretos entre copa y copa de
aguardiente, Alberto Ángel Montoya, un poeta cuya obra completa recitaba
de memoria en mis nocturnas navegaciones, y a quien imité en mi
adolescencia, asistía allí, medio ciego, a una tertulia de fieles amigos
que celebraban como expresiones de la mayor genialidad, sus paradojas
muy a lo Wilde y sus boutades sobre la ordinariez de la vida
bogotana. Por ahí desfilaban Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Arturo
Camacho Ramírez y Carlos Martín, los adalides del movimiento de Piedra y
Cielo. [pág. 73]
Oigamos ahora a un historiador. En sus Memorias intelectuales
(2007), el historiador Jaime Jaramillo Uribe nos recuerda cómo a su
llegada a Bogotá desde su natal Pereira uno de sus parientes por el lado
materno era propietario de tres cafés en Bogotá: el Victoria, el
Colombia y el de La Paz, en los cuales trabajaría ayudándolo en la caja.
Allí también precisa las direcciones de esos cafés a los cuales asistía
como el café Victoria (carrera 7.ª N.° 13-19) y el café Felixerre
(Carrera 8.ª N.° 11-74) también mencionado por Danilo Cruz Vélez y donde
los libros de la revista Occidente como el de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente y las obras de José Ortega y Gasset eran referencias habituales, sea La rebelión de las masas, El tema de nuestro tiempo o España invertebrada.
Aquí
resulta pertinente traer a cuenta las palabras de Gabriel García
Márquez en el homenaje a Belisario Betancur en febrero de 1993:
Para
nosotros, los aborígenes de todas las provincias, Bogotá no era la
capital del país ni la sede de gobierno sino la ciudad de lloviznas
donde vivían los poetas.
Con
el mismo terror reverencial con que íbamos de niños al zoológico,
íbamos al café donde se reunían los poetas al atardecer. El maestro León
de Greiff enseñaba a perder sin rencores en el ajedrez, a no darle ni
una sola tregua al guayabo y, sobre todo, a no temerle a las palabras.
Esta es la ciudad a donde llegó Belisario Betancur cuando se lanzó a la
aventura del mundo, entre el pelotón de antioqueños sin desbravar, con
el sombrero de fieltro de grandes alas de murciélago y el sobretodo de
clérigo que lo distinguía del resto de los mortales. Llegó para quedarse
en el café de los poetas, como Pedro en su casa” (Gabriel García
Márquez: Yo no vengo a decir un discurso. Bogotá, Mondadori, 2010, págs. 69-70).
Subrayaremos en este tramo dos nombres: Eduardo Carranza y Gabriel García Márquez.
Otro
provinciano, en este caso pintor, dibujante y grabador, Ómar Rayo,
nacido en Roldanillo (Valle), en 1928 y muerto en el 2010, también
arribó a Bogotá, para conquistar la gloria con sus dibujos bajo el
brazo. Así lo cuenta José Font Castro en el libro Ómar Rayo (1990).
A
comienzos de los años cincuenta era muy fácil codearse con las más
célebres figuras de las letras colombianas. Bastaba con asomarse al
mediodía al café “El Automático” de la avenida Jiménez de Quesada. Allí
coincidían casi diariamente León de Greiff, Juan Lozano y Lozano, Jorge
Zalamea, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Aurelio Arturo, Eduardo
Caballero Calderón, Jaime Tello, Guillermo Payán, Arturo Camacho Ramírez
y Darío Samper, entre los más habituales. Y al lado de esa pléyade de
poetas y escritores los caricaturistas de moda –Merino, Chapete, Rincón–
y de vez en cuando uno que otro pintor, pues no había muchos. La sesión
se reanudaba hacia las seis de la tarde, después de que el maestro de
Greiff, que era quien la presidía, timbraba la tarjeta de salida en la
Contraloría General de la República, donde trabajaba de contable:
Un día Rayo sorprendió a los habitués
del ‘Automático’ –hasta entonces su audiencia cautiva– con una
exposición de los veinte personajes más conocidos del lugar, cuyos
rostros parecían estar formados con trozos de madera. Tal era el
realismo y la textura que se percibía en aquellos cuadros, los cuales
había que mirar muy de cerca para descubrir que no se trataba de madera,
sino de un dibujo. Había nacido el ‘maderismo’, la primera tendencia
con nombre propio que se recuerda en la moderna pintura colombiana.
(Creo que aquellos cuadros no lograron venderse. Debieron quedar para
cancelar viejas deudas de aguardiente, pues los recuerdo permanentemente
colgados en las paredes del ‘Automático’, como parte de su decoración. Y
nada de raro tiene que también hubiesen sucumbido con ese antiguo y
último refugio de la bohemia bogotana).
Del
café Windsor, de la calle 13 N.° 7-14, propiedad de los hermanos Luis
Eduardo y Agustín Nieto Caballero, al café El Automático de la avenida
Jiménez de Quesada N.° 5-28, han pasado varios decenios, desfilado
diversas figuras, y discutido asuntos que abarcan desde James Joyce y T.
S. Eliot promovidos y traducidos por Jaime Tello hasta temas de
marxismo y revolución planteados por Luis Vidales. Fue así el café
bogotano el club de los que no tenían club o la universidad de los que
le aburrían las clases y prefirieron el billar y la poesía, como siempre
lo ha reivindicado Álvaro Mutis. Las verdaderas cátedras de billar y
poesía eran las que se impartían en los cafés.
Cuadernícolas y extranjeros
En este mundo de cafés y radioperiódicos, donde era fácil comprar La Nación
de Buenos Aires, con su suplemento literario dirigido por Eduardo
Mallea que traía colaboraciones de Jorge Luis Borges, Ricardo Molinari y
Carlos Mastronardi, que tanto habría de marcar a Aurelio Arturo con su
“Luz de provincia”, es donde Álvaro Mutis haría sus primeras velas de
armas, para ingresar en la vida literaria. Lo recordó así en 1980, desde
México, al hablar de Gilberto Owen.
Éramos
adolescentes y nuestro bachillerato se iba desvaneciendo entre el
billar y la poesía en el Bogotá de los últimos treinta. En las tardes,
era obligado sentarse en una mesa del café Molino, vecina de la que
ocupaban los grandes de nuestras letras de entonces. Allí campeaba Jorge
Zalamea con su aire arrogante de Dorian Gray, su voz también altanera e
inteligente; León de Greiff con las barbas de vikingo aún rojizas
entreveradas ya de no pocas canas, sus ojos azules de fiordo y su acento
de Antioquia para decir escasas palabras, pero siempre lapidarias; Luis
Vidales con su aire malicioso y su sonrisa aguda, que ocultaba, vaya
uno a saber, qué sarcásticas visiones de pescador de almas; Eduardo
Caballero Calderón, aún sin barbas, ya claudicante, con un aire
malhumorado más superficial, de comentarios siempre hechos a costa de
algunos de los presentes. A este grupo se sumaba a menudo un hombre de
aspecto un tanto hindú, elegante, de pocas palabras, con una mirada
oscura, honda y para nosotros cargada de misterio. Era Gilberto Owen, el
poeta mexicano, radicado entonces en Bogotá y casado con una rica
heredera antioqueña. […] Era una poesía por completo ajena a nuestras
simpatías del momento: el García Lorca de Poeta en Nueva York; el Vallejo de España aparta de mi este cáliz, Cernuda y, desde luego, el Neruda de la segunda Residencia en la tierra. [Álvaro Mutis, Desde el solar¸ Ministerio de Cultura, Bogotá, 2002, pág. 145]
Alberto Zalamea publicaría en La Razón
el primer poema de Mutis titulado “El miedo”, poema aprobado por el
crítico de arte y galerista polaco Casimiro Eiger. Engendrado en el
café, participante asiduo del mismo, Bogotá daba a la luz un gran poeta:
Álvaro Mutis, nacido en 1923.
En 1948, en compañía de Carlos Patiño, publicaría en 200 ejemplares La balanza
con ilustraciones de Hernando Tejada y quedaría así adscrito al
movimiento que Hernando Téllez llamaría “Los cuadernícolas”, por su
propensión a editar solo breves volúmenes de muy pocas páginas, muchos
de ellos hechos por Ediciones Espiral. Téllez, director entonces de la
revista Semana, dedicaría su portada del número del 2 de abril de
1949 al poeta Fernando Arbeláez, donde el perfil de Arbeláez con bigote
y entre recreaciones de Picasso y Dalí se apoyaba sobre un titular
tremendista “En el principio era el caos”.
Semana
censaba entonces 53 poetas donde además de Mutis se destacaban Fernando
Charry Lara, Eduardo Mendoza Varela, Jaime Ibáñez, Carlos Castro
Saavedra, Helcías Martán Góngora, José María Vivas Balcázar, Guillermo
Payán Archer, Rogelio Echavarría, Carlos Medellín, Julio José Fajardo,
Maruja Vieira, Jaime Tello, Dora Castellanos, Meira Delmar y Emilia
Yarza. Aún no habían publicado libro ni Arbeláez, ni Andrés Holguín, ni
Daniel Arango, ni José Constante Bolaños, ni Jaime Duarte French ni
Enrique Buenaventura, que también se mencionaban como poetas. En medio
de ese heterogéneo conjunto, al cual Hernando Téllez no consideraba muy
consistente y donde todos se parecían demasiado entre sí se hallaba
Mutis. “Semejan una legión de muchachos en uniforme lírico que trabajan
en la misma corriente estética, en el mismo universo de símbolos y con
los mismos temas”: varios de ellos aparecen fotografiados en el habitual
café El Automático con Jorge Zalamea y el pintor Ignacio Gómez
Jaramillo.
Pero
Mutis y Patiño en realidad se destacaban por su insistencia en ciertos
elementos de una geografía poética tropical: hojas de banano, hoteles y
burdeles de tierra caliente, entierros en medio de cierta feracidad
voraz, hangares y aeródromos abandonados y la presencia insólita de
húsares napoleónicos en medio de tal escenario. Luego, por
reminiscencias de Mutis y los poemas que le dedica a León de Greiff,
comprendemos que esos húsares también surgieron en los cafés, cuando los
dos rememoraban las hazañas napoleónicas y trataban de superarse en el
número de batallas recordadas del general corso que admiraban con
fervor. También los cafés podían impartir clases de historia.
A
esto debemos añadir los viajeros extranjeros, temporales o permanentes,
que se sentaban en dichos cafés. A Casimiro Eiger, el polaco, y
Gilberto Owen, el mexicano, debemos añadir el guatemalteco, también
asilado como Mutis luego en México –Mutis arribaría a México en octubre
de 1956 y no volvería nunca a vivir en Colombia– Luis Cardoza y Aragón, a
quien Mutis dedicará en 1947 su poema “Tres imágenes”. Y el alemán
Ernesto Volkening (Amberes, 1908-Bogotá, 1983), asiduo siempre de los
cafés del centro, donde corregía las galeras de la revista ECO
cuando era su director y quien nos dejó varias páginas muy agudas sobre
las obras de Álvaro Mutis, quien le dedicaría su primera novela, La nieve del almirante (1986),
Gabriel García Márquez y José Antonio Osorio Lizarazo. También asentó
esta síntesis reveladora sobre el papel de los cafés bogotanos:
Aquellos
(los escritores colombianos) desperdiciaban [durante ‘tardes de café’]
material suficiente para que un escritor europeo viviera un año.
Solo
que el café, como el caso del Gato Negro, sería también el lugar donde
asesinarían a Jorge Eliécer Gaitán y donde Colombia jamás volvería a ser
la misma, desde ese 9 de abril de 1948. No sorprende entonces que en
2013, algunos de los cafés sobrevivientes conserven detrás de sus
barras, grecas y cajas registradoras, fotos y afiches de la figura de
Jorge Eliécer Gaitán, el puño en alto, convocando en sus ya históricos
discursos políticos a sus aún fieles seguidores.
Mutis crece y se expande en el exilio mexicano
Sabemos
que la obra de Álvaro Mutis se precisa a partir de esos diálogos en
cafés bogotanos, ya sea con León de Greiff, Jorge Zalamea o Eduardo
Carranza, y de su forma de ahondar en el perdido paraíso de la infancia,
cerca del río Coello, en el Tolima. Solo que para poder expresar esos
mundos, el de la historia y el de la vivencia infantil, el de la lectura
y la aventura, recurrirá a una máscara: Maqroll el Gaviero.
Donde
la distinción entre poesía y prosa es del todo innecesaria pues ambas
de nutren de una misma intensidad creativa. La de un paria aventurero
que recorre las comarcas colombianas de tierra caliente, ríos,
cordilleras, sembrados de café, y luego se desplaza por el mundo, como
una suerte de marino no demasiado ortodoxo, embarcado en empresas un
tanto al margen de la ley, con sus cómplices de turno. Las combinará con
su interés por figuras históricas, como el príncipe de Ligne, lecturas
de volúmenes un tanto esotéricos y en ocasiones obsoletos del todo. En
ese espejo distante enlaza las guerras dinásticas europeas con la
crueldad violenta y en ocasiones sádica de la violencia colombiana,
tenga como escenario la selva como los raudales del Orinoco.
En Un bel morir
(1989) enumera algunos de los dudosos oficios de Maqroll: “contrabando
de armas en Chipre, de banderas navales trucadas en Marsella, de oro y
alfombras en Alicante, de blancas en Panamá; en fin, no sigo porque la
lista nos tomaría varias horas” (pág. 320).
Sus
siete novelas nos proponen también un museo de temas y personajes que
pueden ir “de la tibia mañana del 29 de mayo del año de Cristo de 1453,
cuando los turcos toman Constantinopla y dan muerte al último y joven
emperador de la dinastía de los Paleólogos” hasta, por decir algo, el 13
de abril de 1742 cuando se estrena en Dublín El Mesías de
Händel. Es decir, Mutis se interesa en esa península de Asia llamada
Europa y los hombres que la pueblan y reflexionan sobre su destino,
llámese André Malraux o Drieu la Rochelle, en campos opuestos: uno
miembro de la resistencia, el otro partidario de Alemania, pero capaces
de reconocerse. Aun cuando Drieu se suicide y Malraux termine por ser el
ministro de Cultura del general de Gaulle.
A
quien más ama Mutis es a la “última leyenda”: un general sarnoso que
inicia la campaña de Italia con un ejército venal y poco dispuesto, y
que terminará por ser el dueño de Europa y de un imperio de casi mil
años, el de los habsburgo, y su capital Viena, detentador de la corona
del Sacro Imperio. Se trata de Napoléon Bonaparte.
Pero
es la historia convertida en sueño la que se cuela en las noches de sus
personajes como Ilona que hace el amor con un coronel napoleónico o un
relator de la Secretaría Judicial del Gran Concejo “de la Serenísima
República de Venecia” (pág. 200). El mundo que Fernand Braudel
caracterizó en su precioso libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II
(Fondo de Cultura Económica, México, 2 vols., 1976), que abarca Oriente
y Occidente, Venecia y España, y que Mutis asumirá como propio al
dedicar todo un libro de poemas a ese rey que diría: “Prefiero no reinar
a reinar sobre herejes”. La fe de una cruzada que en Crónica regia y alabanza del reino (1985)
hará de Felipe II, en la lucha en los Países Bajos y el descubrimiento
de América, con el oro y la plata que de allí provienen, el monarca que
desde El Escorial fue el más grande. De Nápoles a Filipinas, de México
al África, viendo, a la vez, como este imperio se quebraba y se iba poco
a poco deshaciendo. Son esos personajes enfocados en sus postrimerías y
en verdad difíciles de penetrar y comprender los que suscitan en Mutis,
a partir de un retrato, mediante una frase, el incentivo para una
psicobiografía poética, una semblanza mítica. Figuras capitales en el
orbe mundial y europeo: Felipe II y Napoleón Bonaparte, cuyas
suscitaciones se trasladarán hasta Colombia en su relato El último rostro,
publicado en 1978, referido a los últimos días del libertador Simón
Bolívar visto por un coronel polaco, y donde se revive la coronación
como emperador en París de Napoleón.
Porque en verdad desde La mansión de Araucaíma (1973),
se iniciará ese ciclo donde los sueños de los personajes son el
catalizador que revela su carácter y orienta sus pasos. Tres sueños, el
de la Machiche, el Fraile y la Muchacha, son los que ahondan la mansión,
y revelan un trasfondo de postergaciones, señales y tiempos imposibles
de controlar, en la claridad alucinante, con que se viven situaciones
concretas pero irreales, no por ello menos cargadas de sensualidad y
deseos, como sucede con el sueño de Bolívar en el relato mencionado.
A
los sueños, como enigma y clave, bien podemos añadir, en el curso de
las varias novelas, ciertas oraciones de esotérica sabiduría, de tono
bíblico o religioso, de himno y decálogo, como sentencias apócrifas de
un código de conducta, vacío ya de toda fe. Pero quizá este es también
un retorno a sus primeros textos, la “Oración de Maqroll”, y a lo que en
“Los trabajos perdidos”, consignará así:
“De
nada vale que el poeta lo diga… el poema está hecho desde siempre”.
Este no sería más que “el comercio milenario de los prostíbulos”. O
mejor aún, en el mismo texto: “la derrota se repite a través de los
tiempo / ¡ay sin remedio!”. Desde 1953 cuando Mutis publicó este texto
ya todo estaba dicho. Consciente del fracaso inherente a la poesía, en
su ascenso y su inevitable caída, como en el Altazor de Vicente Huidobro, una de las lecturas de sus años juveniles.
El primer libro de poesía que Álvaro Mutis publica en México se titulará Los trabajos perdidos (1965).
Allí, entre otros textos dedicados al exilio, a los republicanos
españoles y a las vastas noches del Tolima, dedicará un poema a uno de
sus maestros del café bogotano, a una de las múltiples personas en que
este se desdobla como Mutis lo hace con Maqroll el Gaviero. Ambas
personas, Matías Aldecoa, en el caso de De Greiff y Maqroll en el de
Mutis, se unen en una misma muerte. En un similar escenario son máscaras
poéticas para alcanzar su verdad más honda.
LA MUERTE DE MATÍAS ALDECOA
Ni cuestor en Queronea,
ni lector en Bolonia,
ni coracero en Valmy,
ni infante en Ayacucho;
en el Orinoco buceador fallido,
buscador de metales en el verde Quindío,
farmaceuta ambulante en el cañón del Chicamocha,
mago de feria en Honda,
hinchado y verdinoso cadáver
en las presurosas aguas del Combeima,
girando en los espumosos remolinos,
sin ojos ya y sin labios,
exudando sus más secretas mieles,
desnudo, mutilado, golpeado sordamente
contra las piedras. […]
ni lector en Bolonia,
ni coracero en Valmy,
ni infante en Ayacucho;
en el Orinoco buceador fallido,
buscador de metales en el verde Quindío,
farmaceuta ambulante en el cañón del Chicamocha,
mago de feria en Honda,
hinchado y verdinoso cadáver
en las presurosas aguas del Combeima,
girando en los espumosos remolinos,
sin ojos ya y sin labios,
exudando sus más secretas mieles,
desnudo, mutilado, golpeado sordamente
contra las piedras. […]
Álvaro Mutis dejará Colombia para siempre en octubre de 1956. Publicaría su primer poema en 1945, titulado “El miedo”.
El
texto que escribió sobre Jorge Zalamea, en 1970, en México, para
presentar un disco con su voz, es, en cierto modo, un texto que también
alude al propio Mutis. Cuando habla de los viajes juveniles de Zalamea a
México y España, anota:
Esto
sirvió para arrancarlo, en una edad formativa y crucial, del reducido y
manido ambiente bogotano. Cuanto lamentarían luego muchos de sus
compañeros de generación el no haber sido capaces de romper entonces con
esa rutina de café y de redacción de periódico en la que perdieron años
preciosos de su vida que trataron de rescatar luego, cuando era
demasiado tarde, en los ocios de las embajadas o en las interminables
siestas en los salones del Congreso. Desde el solar [pág. 29]
Desde
los cafés bogotanos al exilio mexicano, la obra de Mutis se sostiene
sobre esos dos polos y se vuelve así, generosamente, universal, en
lectores de todo el mundo y vertida a muchas lenguas.
