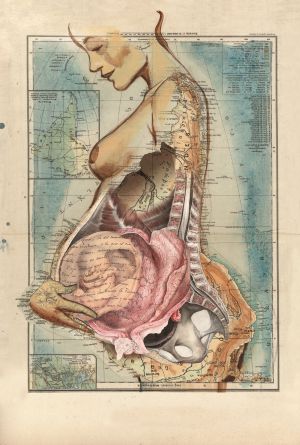Los nuevos novelistas latinoamericanos convierten sus vidas en ficción. Babelia inicia una serie de diez entregas con ellos
 |
| De izquierda a derecha, Lucía Puenzo, Alejandro Zambra y Wendy Guerra. / Daniel Mordzinski./elpais.com |
Una creatividad libre de toda angustia de las influencias explica la
diversidad y riqueza de los libros que surgen últimamente en América
Latina. El auge del yo —ficcionalizado o no— que convierte la intimidad
en literatura, una mirada no ideológica sobre la política, ritmos más
propios del viaje iniciático que del exilio y variedad de historias
pequeñas, fragmentarias —con tramas que van de la anécdota amorosa o
familiar al policial o al humor, eludiendo la corrección política—
dominan las tramas. Relatos que no se escriben contra nada, pero que
tampoco aspiran a ser embajadores de un mapa ni a representar una
identidad nacional o local, aunque a veces el pasado reciente resuene o
el paisaje propio se imponga casi con la fuerza de un personaje, porque
por fortuna —mal que le pese a la globalización— olemos a un lugar,
sabemos a él.
Como en la vida, en la literatura hay capas, palimpsestos, y se
escribe sobre lo ya escrito. Pero hoy nada urge y ese “vale todo” es la
clave de lo nuevo. El boom latinoamericano —fenómeno que en los años sesenta y setenta del siglo pasado exportó universos complejos como los de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o Julio Cortázar—
no es mandato a seguir ni fantasma que sacudirse de encima. Algo que sí
sintieron necesario los autores nacidos en torno a 1960 y publicados en
McOndo, la antología editada por los chilenos Alberto Fuguet y
Sergio Gómez en 1996, que dinamitaron el realismo mágico y pusieron en
página smog, centros comerciales y “latidos digitales”.
Si les dieran a elegir hoy, muchos jóvenes escritores latinoamericanos iniciarían en Roberto Bolaño
—nacido en Chile, forjado en México, que escribió en Cataluña con la
desesperación del que no tiene demasiado tiempo la mayoría de su obra y
devenido autor de culto tras su temprana muerte en 2003— el linaje que
los define. Algo de esto se insinuaba ya en Bogotá 39, el encuentro en
la capital colombiana de 39 autores de 17 países del continente, menores
de 39 años y con al menos una obra publicada, durante el Hay Festival
2007. A pesar de su juventud, algunos eran ya veteranos en las letras
(el mexicano Jorge Volpi, la ecuatoriana Gabriela Alemán y el argentino
Pedro Mairal, entre ellos). Muchos de esos nombres se reencuentran en
este reportaje, pero han surgido nuevas voces, aunque la distribución
deficiente de las obras siga siendo un obstáculo para saber qué se cuece
hoy y con qué ingredientes en América Latina
Viajeros y cosmopolitas
“No hay producción en serie, no hay cables conductores maestros, cada
quien busca por su lado, saca punta a su propio lápiz”, destaca de esta
hora el nicaragüense Sergio Ramírez
(Masatepe, 1942), para quien aún en los escritores muy jóvenes se
verifica “el primero de los signos de la calidad literaria: la pasión
por la búsqueda, no repetir a los de antes, experimentar con el lenguaje
y con los temas, alejarse de lo tradicional”. Ex vicepresidente de su
país y ganador del Premio Alfaguara de Novela por Margarita, está linda la mar,
Ramírez señala “menos inserción ideológica, menos tendencias, menos
escuela”. Con todo, la libertad no supone, a su juicio, ausencia de
realidad política en las ficciones. Con una nota distintiva: se trata,
afirma, “del pasado familiar escrito por los hijos y juzgado por ellos,
como en El espíritu de mis padres viene subiendo con la lluvia, del argentino Patricio Pron” (Mondadori).
El caso de este autor rosarino, nacido en 1975 y afincado en Madrid es similar al del peruano Santiago Roncagliolo (Lima, 1975), autor entre otras de Óscar y las mujeres
(Alfaguara): hijos de familias con ecos de militancia o exilio, que
eligen su vida en un mapa distinto del de origen y escriben con las
alforjas llenas de ambos mundos. De la misma generación y residente
también en la Península desde 2005 es Sergio Galarza (Lima, 1976), que acaba de publicar JFK
(Candaya), segundo libro de su trilogía madrileña. Forzada en
generaciones anteriores por razones políticas, la residencia en el
extranjero —estadía más que mudanza en ocasiones— es hoy casi una seña
de identidad del oficio de escribir: no hay autor que por su trabajo en
universidades, sus tareas como traductor o su deseo de contactar con
centros editoriales, no dé cuenta de becas, seminarios o premios que le
permitan salir del terruño. De allí que cuando hablamos de literatura
latinoamericana debamos sincerar algunas ficciones que se escriben en
Europa, en EE UU o más lejos (tal el caso de Andrés Felipe Solano (Colombia, 1977), autor de Los hermanos Cuervo, que vive actualmente en Corea).
El boom de los sesenta, que redujo al estereotipo la identidad americana, ya no es mandato que seguir ni fantasma que combatir
Lo nuevo no siempre es tecno. “Mi impresión general es que con las
nuevas tecnologías no aparecieron los nuevos géneros que solían
prometerse; más bien se reformularon algunos de larga data: la vuelta al
aforismo con Twitter y la reactivación del diario personal con el
blog”, apunta Martín Kohan (Buenos Aires, 1967), premio Herralde de Novela 2007 y autor de la reciente Cuentas pendientes
(Anagrama), donde la vida de Lucio Giménez, un jubilado que debe varios
meses de alquiler que no piensa pagar al dueño de casa, le permite
trabajar el punto de vista y explorar una cotidianidad en
descomposición, sin renunciar a ciertas marcas históricas (un pasado de
apropiador de hijos de desaparecidos, que no sería esencial, pero que
Kohan elige como prehistoria significativa). El presente, subraya, no
obliga a nada: “Sabemos que la literatura del boom, aun con lo
que tuvo de valiosa, condujo a una reducción estereotipada de la
identidad latinoamericana. Hoy podemos ser perfectamente indiferentes a
esa clase de expectativas, es decir, no encajar en el modelo de lo que
se espera de lo latinoamericano, pero sin la presión de activar
parricidios y rupturas”.
¿Qué formas toma esa diversidad? Todas las imaginables. Aunque el
paisaje es predominantemente urbano, hay excepciones. El desierto a
bordo de una camioneta rumbo a Iquique, donde el protagonista se
someterá a un tratamiento dental, es el que escoge Diego Zúñiga (Chile, 1987) para Camanchaca
(Mondadori), su primera y contundente novela: la historia de un
divorcio y de la vida de hijo y padres, después de ese cisma privado.
Otra familia y otra carretera enmarcan Hablar solos, de Andrés Neuman
(Alfaguara), que renueva por el abordaje que se da a la experiencia de
la pérdida y las contradicciones de quien cuida a un enfermo. Selva Almada
(Entre Ríos, 1975) escribe de la Argentina que mejor conoce: pueblos
chicos donde llegan pastores evangélicos alterando la calma de la
siesta; resentimientos rumiados por años, mientras el calor agobiante
del litoral auspicia hervideros de sangre en forma de sexo o de ajustes
de cuentas. Algunos hallan en su obra —las novelas El viento que arrasa y Ladrilleros, y los relatos de Una chica de provincia—
parecidos con la de Juan José Saer, autor al que Almada —publicada por
Mardulce— dice conocer poco, mientras sitúa deliberadamente sus relatos
en contextos donde la tecnología no ha llegado (algún momento de los
noventa, antes de que las computadoras estuvieran por todas partes).
El ambiente rural también es escenario de Los Malaquías (Edhasa), de la brasileña Andréa del Fuego
(São Paulo, 1975), quien en su aclamada primera novela para adultos
(ganó el Premio José Saramago 2011, pero tiene varios libros anteriores
para niños) sigue las andanzas de Nico, Antônio y Júlia, tres huérfanos
devenidos tales porque un rayo partió —literalmente— la vida de sus
padres. La mirada infantil se reencuentra en otras ficciones: intenta
entender un astillado universo familiar tras la muerte súbita de la
hermana del protagonista en El amor nos destrozará (Tusquets), primera novela del argentino Diego Erlan (Tucumán, 1979) y permite rebobinar la historia reciente de Chile en Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra (Santiago, 1975), que lo confirma como uno de esos autores cuyos libros esperamos.
Es una niña también, Lilith, la que fascina a José, que no es otro
que el nazi Josef Mengele, cuyo presunto paso por Bariloche imagina Wakolda, de Lucía Puenzo
(Buenos Aires, 1976), convertida en el filme homónimo aplaudido en el
Festival de Cannes. Esta talentosa directora y narradora ejemplifica un
rasgo de muchos jóvenes autores: su profunda vinculación con el cine.
Una zona de encuentro de la que participan (la lista es incompleta, como
todas) además de los mencionados Del Fuego y Roncagliolo, la escritora y
actriz cubana Wendy Guerra (La Habana, 1970), autora, entre otros, de la varias veces premiada y traducida Todos se van (Bruguera), y también, Rodrigo Hasbún (Bolivia, 1981), guionista y autor de la inquietante El lugar del cuerpo
(Alfaguara), que en poco más de cien páginas cuenta la historia de
Elena, quien tras una infancia oscura coquetea con la muerte a lo largo
de toda su juventud, en una trama en la cual escritura y sexo se
conjugan inevitablemente.
Escribir para ser traducido
Las migraciones amplían el territorio de la lengua. Sergio Ramírez
reconoce la “transgresión” de llamar la atención sobre los autores de
origen latinoamericano que escriben en inglés y renuevan: “Es una nueva
modalidad de nuestra literatura joven, producto de uno de los grandes
fenómenos del tiempo presente, la emigración, la lengua que viaja y se
asienta fuera, lo que me gusta llamar ‘la lengua mojada’: Daniel
Alarcón, Junot Díaz, Francisco Goldman. La lista es muy larga; hay
abundancia, buena abundancia”.
En la Academia se estudia ya hasta qué punto las creaciones de estos
“l@tino writers” que provienen del Caribe hispano podrán influir o
redibujar el mapa de esas literaturas nacionales. Tal es el caso de la
investigación presentada en el seminario ALLICCO 2013, en París, por
Rita de Maeseneer, de la Universidad de Amberes, centrada en las obras
de dos autores dominicanos residentes en Nueva York: el multipremiado
Junot Díaz (Santo Domingo, 1968), Pulitzer 2008 por La maravillosa vida breve de Óscar Wao, y la actriz y escritora Josefina Báez (1960), autora, entre otros, de los poemas que se transformaron en performance en Dominicanish. El trabajo (que será publicado por la revista Pasavento,
junto con otras ponencias sobre los efectos de la globalización en
formas y lenguajes de la literatura contemporánea en español), presta
especial atención a cómo tratan estos autores de la diáspora dominicana
la noción de hogar (home), que implica en ocasiones una
idealización del lugar de origen frente a la visión negativa del sitio
de llegada. Tanto Díaz como Báez cuestionan ese lugar común, dando
testimonio de lo difícil que es ser ajeno, o no del todo propio, en
ambos países. “Hogar es donde está el teatro”, escribe Báez en Dominicanish;
“Ella era dominicana de aquí” (refiriéndose a Estados Unidos), afirma
Yunior, álter ego de Díaz, en uno de los relatos del reciente Así es como la pierdes (Mondadori).
Pluricausal, esta riqueza tuvo socios indispensables. Las editoriales
independientes “ampliaron las posibilidades de las búsquedas
literarias, mientras los grandes grupos se enceguecían en la persecución
del negocio rápido y seguro”, remarca Martín Kohan. Hay “autores de
referencia”: al ya mencionado Roberto Bolaño, aventurero y cosmopolita,
Kohan suma los nombres del argentino César Aira, que se ha ganado lugar de clásico y es una escuela de velocidad narrativa, y del uruguayo Mario Levrero,
librero, guionista de cómics, creador de juegos de ingenio y autor casi
secreto hasta hace muy poco. Hablamos, sin embargo, de las “huellas del
impacto” de sus literaturas, “pero no en el grado de mandato estético
que marcaría tendencias como se dice que se marcan en el mundo de la
moda”, distingue.
La obra de Levrero (Montevideo, 1940-2004), que incluye cuentos y
ensayos, cuestiona la idea de que lo renovador viene en envase joven.
Reeditada por Mondadori, ya hay quienes le auguran tantos devotos como
los del autor de 2666. La novela luminosa, su libro
póstumo, se inicia con el registro de ciertas experiencias
extraordinarias, bajo la forma de un diario escrito a partir de agosto
de 2000, gracias a la tranquilidad económica que le brinda una beca. A
lo largo de más de quinientas páginas se desmenuzan sueños, lecturas,
imposibilidades, reflexiones sobre la ficción, el amor, el miedo a la
muerte y otras obsesiones.
La gran apertura y variedad que registra la literatura escrita en español se da también en portugués, confirma el brasileño Silviano Santiago (Formiga, 1936). “El boom
actual no es de libros, es de autores”, define el ganador de la última
edición del Premio Machado de Assis, otorgado por la Academia Brasilera
de Letras al conjunto de su obra. “Cada uno usa los géneros literarios y
el lenguaje a discreción”, aunque siempre bajo el mandato de lograr “un
texto apto para el consumo general”. Esto explica por qué “la escritura
tradicional supera la vanguardista”. “El modelo no es Ulises sino El gran Gatsby”, grafica el autor de Stella Manhattan
(Corregidor). “A partir de la década de 1930 los autores populares
escribían con un ojo en la adaptación cinematográfica, ahora escriben
con un ojo en la traducción”.
"Las nuevas tecnologías no trajeron nuevos géneros. Twiter reactivó el aforismo; los blogs, el diario personal", dice Kohan
En cuanto a los temas, Santiago afirma que el cosmopolitismo tiene en
Brasil quienes le escriban y menciona la colección Amores Expressos,
editada por Companhia Das Letras, de la que participan Daniel Galera,
Bernardo Carvalho y Sergio Sant’Anna, entre otros. Sin embargo, a su
juicio, “el rasgo saliente de la literatura brasileña está en la
fragmentación del espacio sociopolítico nacional”. Así, si la visión de
Brasil como un todo íntegro era “indispensable al momento de la lucha
contra la dictadura militar y cimiento abstracto de la consagración de
la novela de Clarice Lispector en los noventa”, a partir de 2000, la
literatura da un salto hacia lo local y retoma temas políticos
regionales. En este milenio, afirma Santiago, “a la línea política de
fondo agrario típica del nordeste, se le opone otra línea, también
altamente politizada, de novela urbana (Río de Janeiro y São Paulo),
preocupada por la condición social y el destino de los villeros y marginales, frente a una policía corrupta”.
Escritores o aspirantes a serlo protagonizan muchas ficciones
latinoamericanas del siglo XXI (tema que recorta, entre otros, los
significativos Mis dos mundos, de Sergio Chejfec; En la pausa, de Diego Meret; los relatos de Punto de fuga, del peruano Jeremías Gamboa; Las teorías salvajes, de Pola Oloixarac; Phoenix, de Eduardo Muslip, y el reciente y conmovedor Mi libro enterrado,
de Mauro Libertella). El uso de la primera persona y la identificación
entre narrador y protagonista son frecuentes y hasta típicos de la
literatura escrita en este tiempo. Certifican lo que la ensayista
Beatriz Sarlo llama “el giro subjetivo de la cultura” en el insoslayable
Ficciones argentinas (Mardulce), donde reúne 33 ensayos sobre
libros publicados entre 2007 y 2012, de autores pertenecientes a
generaciones y estéticas diversas.
Pero la tendencia trasciende el Río de la Plata, como prueban El cuerpo en que nací (Anagrama), de Guadalupe Nettel
(México, 1973), que retoma recuerdos de infancia y la incidencia de un
defecto de nacimiento en un ojo, para releer la propia vida. O la
impactante y premiada Canción de tumba (Mondadori), de su compatriota Julián Herbert (1971), textos ambos nacidos de una invitación de la revista Letras Libres
a jóvenes autores, para escribir sus memorias precoces. En la suya, ya
convertida en novela, Herbert cuenta la compleja relación del narrador
con su madre, prostituta y moribunda, mordida por la leucemia, que lo
obliga también a revisar la realidad de un país asolado por la violencia
y la corrupción en un vértigo con ritmo de web.
Ficciones reales
El pasaje de la cultura de la biblioteca a la cultura digital es el
contexto de lo que Josefina Ludmer, profesora emérita de la Universidad
de Yale, llama “literaturas posautónomas”, escrituras cuyos textos ya no
se pueden leer autónomamente sino en relación directa con el ahora. En Aquí América Latina. Una especulación
(Eterna Cadencia, 2010), la crítica argentina analiza estas narrativas
propias de los años 2000: relatos que toman la forma del testimonio, la
autobiografía y el reportaje periodístico salen de la realidad y entran a
“lo cotidiano” (ya no la realidad tangible sino la que construyen
Internet y los medios, que no necesita ser representada porque es pura
representación). Así, define Ludmer, estas literaturas “fabrican
presente con la realidad cotidiana”. Una tendencia que las editoriales
receptan bajo el paraguas extragrande de la crónica, otorgando más
espacio en sus catálogos a las escrituras híbridas. Ejemplo de ello es
la colección Ficciones Reales, que promociona en Sudamérica el sello
Marea.
Esta libertad elude moldes y corrección política. En las novelas de Yuri Herrera (México, 1970), autor entre otros de La transmigración de los cuerpos
(Periférica), valen tanto los narcocorridos —subgénero musical que
aborda el mundo del narcotráfico— como el uso de arquetipos, para
metaforizar una realidad violenta, donde migrantes y mujeres la pasan
peor que otros. El policial, que Herrera ronda, marca también al
brasileño Altair Martins (Porto Alegre, 1975) en su primera y premiada novela La pared en la oscuridad (Adriana Hidalgo), que se inicia cuando un profesor de matemáticas mata en un accidente de tráfico a un hombre y huye. Los topos (Mondadori), primera novela de Féliz Bruzzone
(Buenos Aires, 1976), reafirma la opción del autor de 76 (relatos) de
desmarcarse del discurso de las víctimas del terrorismo de Estado (los
padres del escritor son desaparecidos de la dictadura). A partir de un
narrador que deja a su mujer y se enamora de un travesti que proyecta
matar policías, Bruzzone convierte en literatura una pregunta hasta hace
poco prohibida: ¿qué sucedería si algún hijo de desaparecidos pensara
en hacer justicia por mano propia? Búsqueda y predestinación, con mucho
de parodia y disparate, acompañan la metamorfosis pasional y física del
protagonista.
Ásperos a veces, desgarradores, otras, imaginación furibunda o
sobredosis de verdad, estos libros deparan esa atracción hipnótica,
capaz de mantenernos en vela y en vilo cuando se apagan las demás luces
de la casa.
Cómo mentir con la verdad
El auge de la escritura testimonial y la voluntad de lograr el efecto
de lo verdadero define buena parte de la literatura del siglo XXI.
Profesora emérita de la Universidad de Nueva York y autora de Acto de presencia,
un ensayo sobre la autobiografía de los siglos XIX y XX en
Hispanoamérica, Sylvia Molloy destaca lo “sintomático” del rótulo
relativamente reciente de “escrituras del yo”, que ha ido reemplazando
la noción de escritura autobiográfica, “algo desgastada y no demasiado
favorecida” en América Latina.
¿Cómo se relaciona esto con la creciente importancia del escritor
como personaje mediático, que ya no solo presenta sus libros sino que
mantiene cuentas en redes sociales y participa de programas radiales y
televisivos? “No creo que haya mucha diferencia en la construcción de
aquella primera persona autobiográfica, aquel ‘yo’ que estudié en Acto de presencia,
y el ‘yo’ del escritor como personaje mediático”, señala Molloy. “En
los dos hay trabajo de pose y deliberada construcción: se busca
persuadir de que ese es el yo del autor”. Si hay alguna diferencia,
señala la autora de En breve cárcel, estaría en la recepción: “En el yo autobiográfico se parte de un texto que el lector lee,
descifra, recompone en su lectura, sin necesariamente haber visto al
autor. Es un proceso. En el caso del escritor como personaje mediático
se trata de una performance contemporánea del espectador, no se necesita texto, o mejor dicho el autor, en su exhibición —en su performance—
es, él mismo, texto. Al escritor se lo busca, se lo admira, se lo
escucha (pienso en innúmeras ferias del libro) sin que sea necesario
leer lo que ha escrito”.
Hay ejemplos con diversos grados de ficcionalización. Uno de los más recientes es Un comunista en calzoncillos,
de Claudia Piñeiro (Buenos Aires, 1960), cuya portada es una foto de
infancia de la autora junto a su padre. Novela autobiográfica confesa,
la escritora aclara que miente lo suficiente como para que valga la pena
leerla. También recrean la historia familiar y el clima político de sus
países los estupendos El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince (Colombia, 1958) y Missing. Una investigación,
de Alberto Fuguet (Chile, 1964). Otros narran desde la sinécdoque,
prefiriendo la diagonal para interpretar lo macro. Un caso es la
trilogía de Alan Pauls (Buenos Aires, 1959) sobre la militancia
argentina de los setenta, que culmina el reciente Historia del dinero.
Obras que su autor ha calificado de “testimoniales” porque los
elementos escogidos —el llanto, el pelo, el dinero— tienen resonancias
personales que le permitieron cruzar intimidad, política y extrañeza en
las novelas. R. Garzón