En sus diarios de París, escritos en plena posguerra, Curzio Malaparte dejó un testimonio que marcaba el vaivén entre las dos guerras, su pertenencia al militarismo más beligerante de los viejos tiempos y también una alta conciencia de la prudencia del extranjero cuando ya poco y nada le queda por rescatar del presente
Se suele
pensar que el diario de un escritor es el espacio del ensayo de las
formas, de la práctica, del material de desecho. El complejo cruce entre
escritura y biografía siempre tiene en el diario su expresión más
radical y problemática: ¿hasta qué punto debemos entender esto como
parte de la obra de un autor? ¿Es realmente este diario, este pedazo de
anécdotas y observaciones, digno de colocarse junto a alguna novela o
poema que ha transformado al mero escritor en un autor, en un nombre de
referencia para el mundo del arte y la cultura? El Diario de un
extranjero en París, de Curzio Malaparte (1898-1957), subvierte el lugar
común de pensar al diario como territorio de pruebas (un término ameno
para este confeso amante de la guerra) para pasar a considerarlo como el
más claro ejercicio de despliegue de una forma narrativa que, ya en sus
novelas, se revelaba como fuertemente sujeta a la experiencia, al dato,
a la anécdota, a lo real que brilla en su (difícil) desnudez.
¿Ficción contra realidad? No estrictamente. En cada una de las
entradas de este diario, lo que tenemos es un conjunto de estrategias
narrativas propias de lo ficcional transpuestas al tratamiento de la
vida. Ya en el prólogo, Malaparte considera que la “conclusión” funciona
como un término útil para pensar lo narrativo pero también para pensar
la vida, la cual ahora aparece como un relato organizado que sigue la
misma clásica secuencia de cualquier cuento: introducción, nudo y
desenlace y que sigue también otra supuesta, inconmovible, regla
aristotélica: unidad de tiempo, de acción y de lugar. Así, en las
páginas del diario podremos encontrarnos con un Malaparte regresando a
París en el período que va del 30 de junio de 1947 al 19 de diciembre de
1948, última fecha efectivamente registrada en el montón de papeles
organizados para editar un diario que ya se pensaba como una totalidad
cerrada, pero que Malaparte no pudo concluir en vida. No se podría
entender la inclusión sobre el final de un episodio de 1938 (la fiesta
nocturna de los condes Pecci-Blunt) si no hubiese, inicialmente, un
sentido de cierre, digamos, de “conclusividad”, algo que busca dar un
sentido con esta escena dislocada. Junto con eso, la reconstrucción del
prólogo del Diario... y la mención de los proyectos narrativos que iba
disponiendo sobre estas “anécdotas” (como la redacción de un posible
índice temático) arroja pistas acerca de sus intenciones para con la
edición.
Pero, claro, más allá del proyecto, lo que realmente pesa en el
libro es el estilo. Malaparte ataca con su acostumbrada ferocidad un
mundo que admira pero que percibe como ajeno, al menos, en un doble
sentido. Por un lado, Francia se convierte para el autor en los restos
de un pasado que va quedando cada vez más atrás y en donde él siente que
ya no tiene lugar. Su última visita al país se había producido en 1933,
y diversas circunstancias (como sus numerosas detenciones, la prisión,
el exilio interior, la guerra, etc.) lo habían alejado lo suficiente,
catorce años, para ser exactos, de su querida París. Por el otro, su
compleja condición de italiano en Francia también se percibe como una
carta de nacionalidad mucho más exacta que cualquier tipo de visa. El
hecho mismo de no pertenecer le permite mirar con una distancia
analítica el mundo francés de ese tiempo y, desde su perspectiva,
guardar un prudente silencio para no emitir ningún juicio en voz alta.
Claro que esto es un momento más de esa frenética construcción artística
del personaje “Malaparte”, una suerte de figura de salón que entretiene
contando anécdotas sobre la guerra y las trincheras: todo el tiempo
afirma esa supuesta prudencia del extranjero en voz alta o en diálogos
con algunas personas, quedando algo más que simplemente confesada en el
silencio de la escritura íntima. Lo extranjero, en él, es una pose, y al
mismo tiempo es más que una pose, planteando esta paradoja en el medio
de tanta honestidad, de tanta falta de reservas. Por ejemplo, el 18 de
noviembre de 1947 anota: “Para un extranjero, la única condición
aceptable en Francia es ser extranjero. Es un arte difícil, el único que
permite a un extranjero sentirse como en casa, de algún modo”.
¿A qué París vuelve, entonces, el “extranjero” Malaparte? A una
París dominada por el existencialismo y la figura de Sartre, el cual,
para él, representa la conciencia pequeñoburguesa que se ha adueñado del
ámbito cultural y que quiere “proletarizarse” por simpatía. La imagen
de la juventud existencialista de mediados del siglo XX le resulta
repugnante y totalmente errada: como Sartre, esos jóvenes fingen ser
desalineados y sucios para disfrazarse de lo que no son. Pero claro,
tampoco Malaparte puede hallarse entre los proletarios, entre los
jóvenes comunistas que, en su mirada, muestran la esperanza de un mundo
por venir que tampoco es el suyo, que tampoco es el del que vivió la
Primera Guerra Mundial y sus frentes de batalla. En cada línea se
percibe que Malaparte se siente a disgusto en un lugar que sólo habita
verdaderamente en el recuerdo, haciendo que cada hecho registrado en el
diario sea testimonio de esa ambigüedad: es mi mundo, pero no es mi
mundo; es Francia, pero no es mi Francia. Extranjero por italiano, pero
también anacrónico por ser un hombre formado en la crudeza militarista
de la Primera Guerra –que extiende hasta la Segunda–, Malaparte está sin
estar.
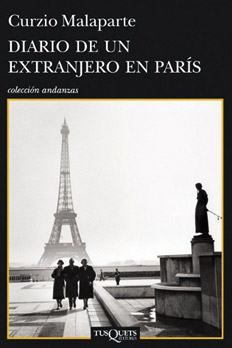 Diario de un extranjero en París. Curzio Malaparte Tusquets 256 páginas
Diario de un extranjero en París. Curzio Malaparte Tusquets 256 páginas
Autor de obras que han retratado con crudeza la Segunda Guerra
Mundial y sus horrores (contemporáneos y posteriores), como Kaputt
(1944) y La piel (1949), el diario se ubica cronológicamente entre estas
dos obras, permitiendo pensarlo como enlace entre un libro y otro,
dueño también de la misma prosa descarnada que, en última instancia, no
resuelve oposiciones, sino que se limita a describirlas y a plantear
algunas elecciones personales. ¿No es Malaparte un poco eso, digamos,
alguien que sigue con la retórica militarista en plena posguerra?
¿Alguien que fue fascista por nacionalista y que, rechazando el
fascismo, comenzó a ver con simpatía al comunismo maoísta? ¿Alguien que
aborrece Italia pero sigue defendiéndola? Lo que bien podría ser tomado
como las acciones de un temperamento cambiante, en última instancia, no
es otra cosa que la fuerte presencia de un escritor que encarna de
manera perfecta las contradicciones de su tiempo, estrictamente el
problema del crepúsculo de una era que, como el sol, ilumina todavía
algunas zonas mientras lentamente se sumerge en la oscuridad.
El Diario de un extranjero en París, de Curzio Malaparte, tiene el
tono de lo único que le queda a un hombre de la vieja Europa sumido en
una era de cambios, víctima de un conjunto de referencias que se pierden
en una molesta y ambigua penumbra, o sea, el tono de una despedida.

