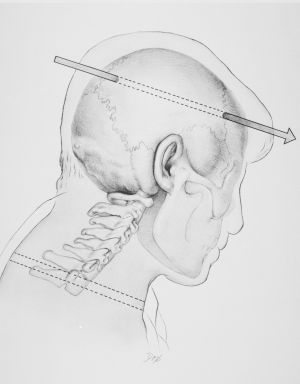Un sorprendente libro del periodista Philip Shenon revela los secretos y mentiras que rodearon la investigación del magnicidio
 |
| Recreación por parte del FBI de la perspectiva que habría tenido el asesino del presidente Kennedy al dispararle. / Nara/elpais.com |
Hay una imagen escalofriante: el traje rosa, uno de los favoritos de su marido, que Jacqueline Kennedy
lucía aquella tarde de hace 50 años sigue intacto, bañado en sangre,
protegido de la luz y el aire en una cámara acorazada de los Archivos
de la Nación, en los suburbios de Maryland, negando el paso del tiempo
y afirmando desde su inocencia color chicle que medio siglo después
del magnicidio de Dallas ni siquiera un trapo sucio puede descansar en
paz.
No quedó rastro del famoso sombrerito que lucía la primera dama, pero
lo aterrador es que el cerebro reventado del presidente de EE UU
también desapareció misteriosamente del hospital donde se le practicó la
autopsia. La CIA mintió, el FBI mintió, se quemaron, extraviaron y
ocultaron datos y documentación fundamentales para el caso y la verdad
(y por tanto la justicia) sobre el asesinato, el 22 de noviembre de
1963, de John Fitzgerald Kennedy quedó sepultada en una ignominiosa fosa
común de especulaciones y vergüenza histórica. Una tragedia política
que desde ahora cuenta con un capítulo más gracias a Philip Shenon, periodista de The New York Times, quien un día de hace cinco años recibió una extraña llamada de alerta.
Al otro lado de la línea telefónica estaba un abogado que había
comenzado su carrera en la Comisión Warren, establecida por el
presidente Lyndon B. Johnson para resolver el caso y cuyas conclusiones
fueron del todo insuficientes. El abogado le pedía al periodista
reconstruir una vez más la vieja historia antes de que los implicados
directos (la comisión se formó con jóvenes abogados llegados de los
mejores despachos del país y otros veteranos con los que formaban
parejas de trabajo) pasasen a mejor vida o perdiesen definitivamente la
memoria. Por primera vez en medio siglo, muchos de los supervivientes
vinculados a la investigación se han atrevido a hablar convirtiendo JFK. Caso Abierto. La historia secreta del asesinato de Kennedy (Debate) en un libro fundamental para arrojar luz sobre aquel pozo por el que se precipitó la inocencia de toda una generación.
Shenon ha necesitado 5 años y 752 páginas (incluido el índice de notas
y el onomástico) para concluir no solo que la muerte de Kennedy pudo
evitarse sino que la investigación del magnicidio estuvo torpedeada
desde su inicio. Según Shenon, son cuatro los responsables más directos
de la farsa que rodeó al caso: el director de la CIA, Richard Helms;
el del FBI, J. Edgar Hoover; el presidente de la Corte Suprema de
Estados Unidos y responsable último de la comisión, Earl Warren y, lo
más sorprendente, Robert Kennedy, hermano pequeño del presidente y su
hombre de confianza.
Durante los cinco años que Bobby sobrevivió a su hermano, criticó ante
amigos y familiares el trabajo de la Comisión Warren. Sin embargo no
solo no hizo nada por denunciarla públicamente, sino que firmó un
documento en el que negaba cualquier sospecha de conspiración. "Nadie
estuvo en mejor posición que él para exigir la verdad, primero como
fiscal, posteriormente como senador y, ante todo, como hermano del
presidente", escribe Shenon en su libro.
Lo cierto es que Robert Kenney —y otro nuevo volumen, La conspiración
(Crítica), de David Talbot, se encarga de exponer al detalle las
fuerzas oscuras que le acosaron— estaba obsesionado con la muerte de su
hermano. Durante meses se vistió solo con su ropa y abrió su propia
investigación privada para determinar si la Mafia o Jimmy Hoffa estaban
implicados.
Pero de toda la investigación de Shenon quizá el dato más novedoso
hasta la fecha es el que sitúa a Lee Harvey Oswald en una trama
mexicano-cubana que pese a su gravedad fue extrañamente pasada por alto
primero y literalmente borrada del mapa después por la CIA y el FBI.
Oswald estuvo en México semanas antes de viajar a Dallas, tuvo una
amante mexicana que trabajaba en la embajada de Cuba y se reunió con
espías de la isla. La CIA conocía todos los movimientos pero los ocultó.
Después del asesinato, evitó a toda costa que circulase la
información sobre el viaje a México. Se destruyeron pruebas y se
ocultaron testimonios, como uno que aseguraba haber visto a Oswald en
la embajada de Cuba jactándose de su intención de matar a Kennedy. El
documento que probaba que la CIA y el FBI estaban al corriente
desapareció antes de llegar a manos de los abogados. Pero la cosa no
se queda ahí: la Comisón Warren se reunió en secreto con Fidel Castro.
Uno de los abogados veteranos, William Coleman, se entrevistó con el
mandatario en un yate con la misión de averiguar si los servicios
secretos cubanos estaban o no implicados. Coleman, un afroamericano de
brillante carrera, y Castro se habían conocido años antes en Nueva
York en los locales nocturnos de Harlem. A Coleman le había
impresionado el atractivo y la inteligencia del cubano, entonces un
joven fascinado con el jazz que pasaba su luna de miel en Manhattan. A
bordo del yate, navegando por el Atlántico, Castro negó cualquier
vínculo con el asesinato, incluso se atrevió —pese a la invasión de
Bahía de Cochinos— a expresar su admiración por Kennedy. Coleman
concluyó que se fue de allí como llegó: confundido.
Es paradójico que la cantidad de documentación desclasificada en los
últimos años contribuya a alimentar el fuego del embrollo y no al revés.
¿Por qué se ocultó que la policía secreta del presidente había salido
a beber la noche antes del asesinato? ¿Por qué se censuró del
testimonio de Jackie Kennedy su macabra descripción de cómo se aferró
al cráneo roto de su marido? El misterio sigue vivo junto a montañas
de documentos que se apilan ya sea sobre la mesa de un periodista o en
los Archivos de la Nación. Una fría cámara acorazada dedicada a
preservar con honores faraónicos los objetos mortuorios de una memoria
inexplicable en la que cabe por igual un ensangrentado traje estilo
Chanel o, a pocos metros, la película original que Abraham Zapruder
capturó con su cámara casera, quizá el fragmento de cine más visto de
la historia. Esa secuencia con la que millones de personas se siguen
preguntando qué demonios falló.